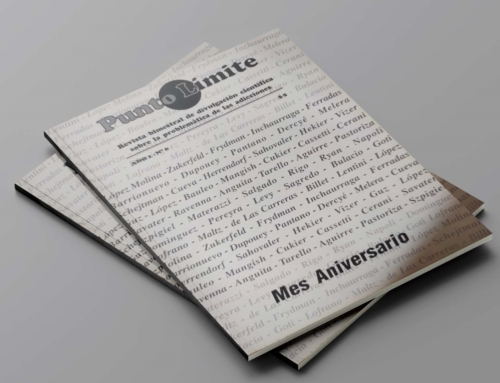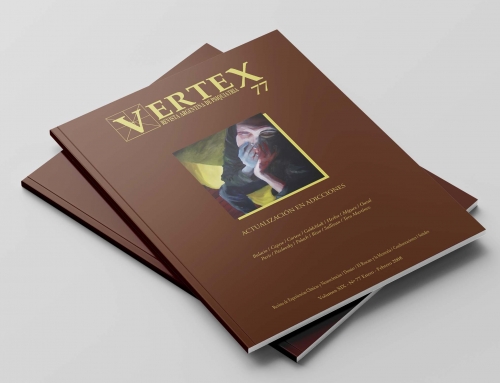Project Description
Una clínica de los inaudito: relatos de la práctica
Bruno J. Bulacio
Es de destacar el poco reconocimiento dentro de las ciencias médicas y disciplinas sociales con que cuenta el psicoanálisis en este campo, más aún su práctica está excluida de los discursos oficiales, programas académicos y políticas públicas.
Que el Psicoanálisis se ocupe de las toxicomanías es una rareza. En EE.UU. el país de mayor consumo per cápita de drogas ilegales en todo el mundo, existe pero casi como un fenómeno marginal.
Esto responde a razones culturales, históricas y académicas, pero por sobre todo al desconocimiento o a un conocimiento parcial del verdadero alcance del descubrimiento Freudiano.
Se hace difícil conjugar “la práctica del toxicómano” con la del “analizante” como la del “especialista” en adicciones con la del psicoanalista.
Hay un prejuicio, una imagen, un preconcepto, si ustedes quieren donde el tratamiento de las toxicomanías y algunas problemáticas relacionadas, tiene que responder a un marco institucional, a un dispositivo que cuanto más “especializado” para su tratamiento garantizará de mejor modo cierto control y/o protección sobre la situación del toxicómano, su entorno y las consecuencias de su acto.
Es evidente que esta “sobreinstitucionalización”, no ha contribuido al esclarecimiento del problema y lejos de ello ha derivado en un obstáculo en relación a una clínica capaz de operar sobre el nivel de la demanda que el mismo toxicómano promueve y alienta.
Es aún más evidente que “nuestro toxicómano” ha operado un cierto barrimiento, o “barramiento” para los que gusten del álgebra lacaniana, de las historias, relatos y saberes que sostienen nuestra práctica: escuela, encuadre, teoría, dispositivos e identidades profesionales, entre otras.
Nuestro sujeto no ha hecho, ni hace más que interrogar los alcances e “inconsistencias” de esas instituciones de la práctica y el saber y los discursos que la legitiman. Esta operación “no hace tanto del toxicómano como del Otro, el verdadero esclavo de su falta”.
Si entre los presentes alguien ha tenido la oportunidad de seguir algunos de mis cursos dictados en el 2004 en esta ciudad, recordará que se sostiene en los mismos la tesis a propósito de “El toxicómano como objeto de la adicción del Otro”.
Es esta tesis la que me ha orientado hacia un nuevo enfoque en cuanto a la óptica y alcance de mi práctica en este campo. Invitado por el Maestro Hermes Millan Redin a participar en este Congreso, he querido con el nombre de “Una clínica de lo inaudito Relatos de la práctica” dejar algunos testimonios sobre las circunstancias y anécdotas ligadas a estos “recorridos” que colaboraron con los fundamentos de esta tesis.
Corren los años ´80, estoy de visita en la ciudad de París, Jean-Pierre es mi anfitrión, es un educador con una práctica de muchos años. Dirige un programa para toxicómanos en una localidad del sur de Francia próxima a la ciudad de Aviñón.
Mi visita es a causa de una invitación del gobierno francés con motivo de la apertura de un programa en Buenos Aires con financiamiento de la “Comisión de comunidades europeas”.
Jean-Pierre está abierto a mis preguntas y es mi intención saber en su experiencia, ¿…qué es lo que hace obstáculo con mayor frecuencia a su práctica? ¿Qué es lo que le ha generado mayor dificultad hasta hoy en el trato con toxicómanos?
Jean-Pierre me responde: “Aquello en lo cual me parezco al toxicómano”
Es interesante que esta respuesta dada por un educador ponga en el centro mismo de la cuestión del tratamiento la problemática de la “subjetividad”. Jean-Pierre parece decirme que no hay “clínica posible” de las toxicomanías sino aquella que opera sobre el campo de la subjetividad del Otro. Jean-Pierre nos diría: “si algo hace a esta dificultad, obstáculo, eso siempre es inconsciente…”
En esa oportunidad le pregunté sobre el modo en cómo esos jóvenes llegaban a su consulta, dado que en nuestra experiencia muchos lo hacían sosteniendo una demanda que aparentemente no les pertenecía, todo parecía indicar que un tercero les había solicitado que pidan.
¿Qué es lo que hacía que llegaran a la consulta presentándose con motivo de un deseo que no era propio?
Jean Pierre me expresa que no era dificultad para él que los jóvenes se acercaran al programa con motivo del deseo de sus padres y me da esta respuesta: “cuando un joven viene a nuestro encuentro y justifica su presencia en la angustia o el deseo de un tercero, y viene a decirme que no espera nada de nosotros, le tengo que confesar que me causa gracia, mire y es tan así que después de un buen rato de confrontarlo y de reírnos juntos el joven ya sabe que es hora de ponernos a trabajar”.
Jean Pierre no hacía más que confirmar con estas palabras que el joven con su presencia ponía a prueba su capacidad (la de Jean Pierre) para comprender el sentido de su demanda. No era sino una escena lo suficientemente mostrativa, orientada a interrogarlo y a interrogarse sobre el valor y el alcance de tan frágiles argumentos.
La ironía y el humor eran las herramientas de Jean Pierre para tratar con esa demanda.
Ese mismo año, esta vez es “Pierre Nicol” un programa en el centro de la ciudad de París. Jack, su director me expresa: “nunca tenemos claro en una primera aproximación que esperan de nosotros (nuestros toxicómanos), en ese sentido debemos “ser pacientes”. Pero eso sí, debemos saber qué pueden esperar de nosotros y que también podemos esperar algo de ellos mismos, pero por sobre todas las cosas que son sujetos que también pueden y deben aprender a “esperar y elegir”. Los apresuramientos no son buenos consejeros en este campo donde todo parece ser urgente”. Lo “urgente” es inconveniente a una clínica que se precie de privilegiar la escucha sobre una respuesta a la perentoriedad de la demanda.
Saber esperar requiere resignar ciertas cosas, debemos saber que no somos sino una opción entre otras y es el toxicómano quién tendrá que elegir; introducir las condiciones para hacer posible por parte del sujeto una nueva “elección”, en ello radica toda nuestra originalidad.
Jack sabía muy bien qué podían esperar de él, y fue grande mi sorpresa cuando definió un programa abierto en el marco de una “abstinencia de la demanda” de la institución sobre sus toxicómanos, digna de observación.
Le pregunté por la actividad que desarrollaban los jóvenes en el “centro”, me señaló una guitarra que se encontraba sobre una silla en la sala, y me dijo “cualquiera puede tocarla, también tenemos un teatro experimental para aquellos que le interese, como ve no hay mucho para matar el tiempo, para eso está la droga. Trabajamos con el “aburrimiento”, un tiempo que se torna doloroso cuando ya no hay más opción para las drogas”.
Cuando el toxicómano “desespere”, de la “droga” cuando de ella nada pueda ya esperar, quizá pueda esperar algo de Jack, siempre habrá alguien en Pierre Nicol dispuesto a escucharlo.
Jack introducía la cuestión de la “demanda” y su relación con la función de la “abstinencia” de la institución como sistema. Nuestro toxicómano, quizá por primera vez, ya no era “objeto” de la demanda del “Otro”, sino que se abría un espacio, un lugar para escuchar su “desesperanza”.
No sé si es fácil demandar la abstinencia de un toxicómano para sostener ciertas reglas de la propuesta institucional, de lo que estamos cierto es que es mucho más difícil sostener la nuestra y así me lo había sabido enseñar Jack.
Decido cruzar la ciudad con otro destino, esta vez es Didró, un pequeño centro en la periferia de París; Michel es un hombre joven y muy experimentado, hace varios años está al frente de este programa. Me enseña el centro y la forma en como saben trabajar con los toxicómanos en la ciudad de París.
Le pregunto si tienen algún criterio de “alta”, me mira, se sonríe y me responde: “todo es una cuestión probabilística, no sabemos a “ciencia cierta” cuál es el momento de concluir con ese proceso, como sabrás no es la abstinencia la que para nosotros define un “alta”, sino un cierto “clic” del sujeto, algo así como ese “doble clic” con el mouse sobre la pantalla del computador que anticipa un cambio de imagen. La diferencia radica en que ni nosotros ni el sujeto maneja ese mouse, es en un sentido estricto, probabilístico”.
Me recordó a Jean-Pierre y la noción de subjetividad, el tiempo y lugar de ese cambio de imagen que esperamos del sujeto. El modo en cómo podemos nombrar ese “clic” es como una “interface”, un cierto cambio de estado, de posición del sujeto, que por ser “probabilístico” no es necesariamente producto del azar, hay razones que explican estos cambios que tanto nos sorprenden cuando vemos derrumbarse esa identificación en la cual ese sujeto sostiene” su ser” y todo el alcance de su “acto”.
Decidimos con mi compañero, el traductor que me había asignado la embajada Argentina, regresar al hotel dado que al día siguiente tenía comprometida una visita a un centro de orientación dependiente de S.O.S. Drogue International, que llevaba el nombre de Point Parent. Este programa está integrado por un grupo de profesionales que trabaja con la demanda de familiares de toxicómanos que se muestran resistentes a recibir ayuda terapéutica. Conocía muy de cerca esta práctica porque me había ocupado los últimos seis o siete años de mi trabajo institucional en Buenos Aires y había inspirado muchas de mis ideas en torno a la clínica con pacientes toxicómanos resistentes a todo tratamiento, cuando la demanda provenía de familiares o allegados.
En aquellos años el gran debate se daba en torno al estatuto del sujeto de la demanda frente a la ausencia del paciente “designado” como toxicómano. Decidí por entonces interrogar a estos colegas sobre cuál era el lugar que ellos le daban a esa demanda en la consulta y cuál era el momento de “concluir” con dicho proceso.
Dominique, así se llamaba su responsable, me responde: “Un proceso se da por concluido cuando esa madre deja de hablar todo el tiempo de su hijo y empieza a hablarnos de sí misma”. Dominique, al igual que Michel en Didró, introducía una cierta noción cercana a esta idea de “interface” y de cambio en la posición del discurso, sin explicar en modo alguno su causa ni los efectos supuestamente esperados sobre la posición del “paciente designado”, ausente durante la mayor parte de ese proceso. Point Parent no era sino el lugar donde se daba cita la demanda de los padres, familiares y allegados para “hacer de la relación con sus hijos, un verdadero “síntoma”
Pronto pude advertir que entre cierto cambio en el discurso, anticipado por Dominique, en relación al momento de concluir con ese proceso y el “clic” probabilístico de Michel en relación con sus pacientes de Didró, había un parentesco tan natural como la filiación entre padres e hijos.
Me pregunté cuándo éstas podían dejar de hablar de sus hijos y era evidente que se había operado un cierto “divorcio”. Dominique me había advertido que no era frecuente la presencia de los padres varones, más aún cuando esto no se les exigía. Ellos también tenían libertad de elegir. Recordé a Jack en Pierre Nicol y su principio de “elección”, esta vez les tocaba a los padres saber que no estaban ahí, si no por propia decisión como lo era de esperar de sus propios hijos, “las cosas bien entendidas empiezan por casa”, nos decía Dominique. “Ya no están allí sino por ellos mismos” y en el momento de concluir, esa nueva interface, traducía un corte muy profundo en la posición subjetiva de estos frente a sus propios hijos y las consecuencias de sus actuaciones.
Dominique destacaba la angustia, la desesperanza con que muchas veces llegaban al programa y el modo en cómo se sentían contenidos por el solo hecho de saber que en Point Parent, también a ellos podían escucharlos.
Me despido de Dominique con la convicción de que Point Parent hacía mucho más que contener la angustia de esos padres y aunque ellos reconocían alguna relación entre esta escucha de la demanda y sus consecuencias en las conductas de los hijos, no tenía para ellos esta “función” el lugar que yo le asignaba en toda fase preliminar e introductoria a una clínica con pacientes toxicómanos que definimos como asintomáticos. Dado que “asintomaticidad” y toxicomanía sugiere una cierta redundancia en términos patognomónicos, podría concluir sobre la importancia de esta estrategia, centrada en el tratamiento de la demanda, muchas veces “sintomática” de los padres, como el “marco preliminar” necesario de cualquier operación clínica que se precie de tal en este campo.
Dominique había inspirado en mí una curiosa idea que, por paradójica, no dejaba de producir ciertos efectos. Point Parent no era sino un grupo de psicoanalistas de orientación Lacaniana que sostenían “la función de la escucha” sobre cualquier otro modo de responder a esa demanda. Me gustaba por entonces decir, a riesgo de ser mal interpretado, por mis colegas analistas, que toda demanda de tratamiento en toxicomanía, cuando esta provenía del grupo familiar, allegados o del toxicómano mismo, no era sino una demanda de “análisis”. Más aún cuando era su entorno y no el toxicómano quien terminaba haciendo síntoma finalmente de ese acto.
Fue Dominique quien de mejor manera pudo definir esta “interfase” de la aparición del síntoma en el Otro y el cambio de discurso de esos padres a propósito de sus hijos y de la relación con ellos mismos. ¿Qué es analizar sino separar? ¿No hay una demanda encubierta de “análisis”, de separación de los elementos de esa estructura, etimológicamente hablando, en ese pedido de tratamiento por y para sus hijos, que nos trae siempre la pregunta: “Qué puedo hacer esta vez por ellos”?
“Analizar”, esto es, separar, descomponer los elementos de la “química” de esa demanda para sintomatizar, lo que ahí viene a revelarnos.
Es necesario formalizar un cierto “algoritmo”, si se me permite “matematizar” la expresión, a través del cual ese sujeto se representa y se reconoce en una nueva relación con el Otro y no estoy hablando sino del deseo de esos padres, cuando algo los lleva a tocar la puerta de Point Parent.
No es sino la función de la escucha sobre la demanda la que introduce los primeros “cortes” de esa escena en la relación del toxicómano con su mundo y no hay corte sino porque lo que ahí introduce esa otra demanda, la de sus padres, no es sino su propia dependencia, simetría especular que, como ya dije más arriba, no hace tanto del toxicómano como del otro el verdadero esclavo de su falta.
No podía ya a esta altura sino convencerme de que mi paso por París había dejado en mí una enseñanza, y es curioso que esta provenga de la experiencia de quienes sostenían una práctica institucional, en muchos casos alejada del psicoanálisis; que el psicoanálisis era para mí la vía regia para acceder a lo que ahí hacía causa del toxicómano, su ley y sus consecuencias
Ahora bien, se trataba de dos cosas, de articular una teoría sobre la práctica y configurar un dispositivo para el tratamiento de la demanda que no era para mí, sino el tratamiento de cualquier toxicomanía y sus problemáticas asociadas
Jean-Pierre, Michel, Jack y Dominique habían puesto en palabras cuatro cuestiones fundamentales en las cuales se fundaba esta tesis. La cuestión de la subjetividad e identificación del terapeuta con la figura del toxicómano, la abstinencia de la demanda del sistema institucional de respuestas, la clínica de lo” probable”, de lo contingente, de lo que no se puede prever, prevenir, ni anticipar y finalmente, el tratamiento de la demanda sobre la “demanda de tratamiento” de familiares, “instituciones” (justicia) y allegados.
La cuestión de la subjetividad del terapeuta, la abstinencia del sistema y el tratamiento de la demanda se ponían del lado del Otro, mientras que esta “clic-nica” de lo” probable” de lo contingente, según Michel, ponía a mi criterio al toxicómano frente a la soledad de su “practica” y como consecuencia la posible o imposible “ analizabilidad” de su acto.
No me convencía sostener la “incertidumbre” como un principio y menos aún probabilístico, para explicar la aparición de un síntoma y su construcción por lo que provisoriamente vamos a llamar “su especialista”. Los físicos cuánticos lo habían hecho en su mundo de lo infinitamente pequeño, ¿Cómo hacerlo en este mundo de lo infinitamente complejo? ¿Hay acaso algo más complicado que un átomo de Hidrógeno? Todos vamos a coincidir que necesariamente no es más complejo un átomo de Hidrógeno que un cerebro humano, ni un ser humano que un toxicómano, ni un toxicómano, si me lo permiten, que un “especialista” en toxicomanías.
Por lo que la clínica no podía pensarse independientemente de su “especialista” ni el trabajo de formación de profesionales sin reparar en lo que Jean-Pierre me había hablado a propósito de “su toxicómano”, ese que se presentaba como el principal obstáculo de su práctica, es decir, una vez más, esta urticante simetría que viene a complicarlo todo, desde nuestra subjetividad, hasta la pretendida objetividad de nuestros discursos.
Pero volviendo una vez más sobre esa “clic-nica” que nos hablaba Michelle, clínica de lo probable, de lo contingente, estaba convencido de que tenía que haber una relación de “complementariedad” y determinación entre esta estrategia sobre la subjetividades del Otro, del “tratamiento”, la reconversión y sintomatización de la demanda y una clínica posible del toxicómano “des-esquiziado”, disociado por su entorno, y sus consecuencias para consigo mismo y para el Otro
Esta división tan radical, hacía por momento perder de vista que detrás de todo toxicómano había un sujeto, bastaba ver lo obvio. Eso que nuestras “neurosis” de especialistas no nos permite ver, cuando en el tránsito por nuestras instituciones, el toxicómano, no es sino el nombre propio de las “(a)-dicciones” del sistema de discursos que lo representa, por lo que como ya he dicho tantas veces, cuando se habla de “drogas” no se habla sino todo el tiempo de otra cosa.
La palabra “sistema” la utilizo acá referida a un cuerpo de ideas, creencias, discursos, teorías, representaciones y prejuicios que llamamos “instituciones” de la práctica y el saber, esas mismas que articulan el “cuerpo social” al “cuerpo de goce” de los extravíos del deseo de su toxicómano, lo que más arriba nombramos como “a-diccion del Otro”. Es ese “nuestro toxicómano”, el que tanto temía Jean-Pierre frente a las “complejidades” de la subjetividad de su práctica como educador y terapeuta.
Lo que introduzco con el nombre de a-dicción del Otro es lo que el toxicómano como “nombre propio” ha saturado de sentido. No solo aquello que nombra lo que “no se puede decir” sino lo que Gerardo Pascualini, definía en el prólogo a mi último libro a propósito de esta tesis como “Lo que no se puede escuchar”.
Presentar la clínica de las toxicomanías como una clínica de lo “inaudito” (Diccionario General de la Lengua Española VOX: adj. nunca oído / fig. monstruoso) me permite introducir una clínica del Otro, una clínica de fantasmagorías, en cierta forma una meta-clínica de la subjetividades sobre lo que no se puede o se quiere escuchar del mensaje que “soporta”, padece y sostiene ese acto. De eso están “enfermos” nuestros toxicómanos, esa “etimología” sobre lo imposible de ser escuchado por el Otro, lo “monstruoso”, lo “inaudito”, es su “etiología”, lo que hace causa de su ser y de sus padecimientos y no han podido hasta hoy dejar de depender de ello. La “droga” y su acto son sus consecuencias, no son más que una estrategia fallida, puesta al servicio del Otro, como “representación” de ese “imposible de decir”, que nuestro toxicómano no puede terminar de “callar”.
¿Qué relación podemos establecer entonces entre esta “meta-clínica” entendida como un más allá de la clínica, como “una clínica de la clínica”, sobre el modo de ver, de escuchar, de pensar e “identificar” a “nuestro toxicómano”, esta clínica de la “otra” demanda? Eso que siempre aparece “clinado” frente a su “objeto” es lo que he designado como sujeto de la adicción, que no siempre coincide con nuestros toxicómanos. Una clínica de la declinación del Otro, de lo que aparece “sub-eyectado”, “entificado”, e “identificado” por la “angustia del Otro” como lugar de la “causa”, podríamos decir, de esa “declinación”. Una clínica del Otro, no es sino una clínica de la “desentificación” del sujeto y su toxicómano. Es la “destitución” de un lugar y de su acto, la des-id-entificación del sujeto “eyectado”, como resto escatológico de lo que no ha podido ser “digerido” por el Otro. “Desinstitucionalización” de una práctica en tanto “saber instituido”, por el toxicómano y su especialista.
Un paisaje de simetrías especulares y fractales que se repiten al infinito, en esa búsqueda donde el sujeto se pierde, donde el deseo se aplana, se hace chato, flojo, desentumecido. Un joven paciente me decía “¿Sabes por qué me drogo? No es por placer, ni por dolor sino para seguir haciéndolo”. La dirección, el sentido, se había tornado circular, monótono, repetido, simétrico, sin sentido, constructor de “falsos propósitos”, eterno retorno de lo igual.
Muchas veces creemos que no hay sino un solo sentido en esa dirección de la cura, poner límites al “goce del Otro”, de esto se trata también, cuando hablamos de la “subjetividad” del analista en este campo.
No hay sino una clínica sin redes que rescata al sujeto y su capacidad de “elección”, que lo sabe responsable de su acto y conocedor de sus consecuencias. Es una clínica de la “libertad”, que no se propone “cambiar” a un sujeto sino ayudarle en esa difícil travesía de constituirse en sujeto de su propia experiencia y elección, en ello radica toda su ética.
Una clínica “sin redes”, le es menester a una clínica del “acto”, es siempre reveladora, es arrojada, no siempre es incierta, como la angustia es lo que no engaña. No es simétrica, esquicia, divide, separa, libera, una clínica sin redes, es racional, vehemente, otras veces pedagógica, simplemente “obvia”, es crítica, es “inaudita”, pero por sobre todo, es analítica, es freudiana.