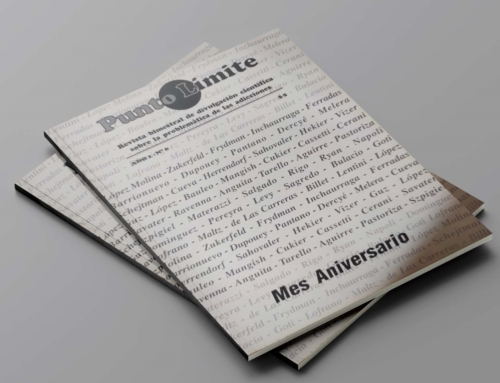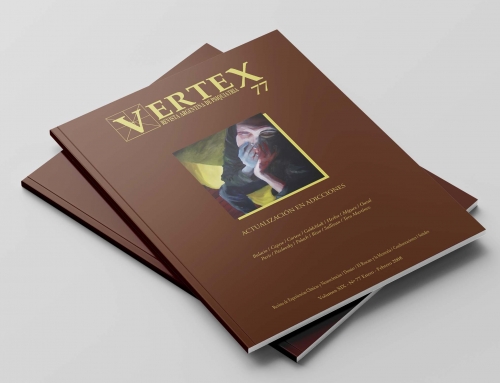Project Description
TOXICOMANÍAS: LA ADICCION DEL OTRO
Bruno J. Bulacio
Llegan a la consulta preocupados por Daniel, es lo de rutina, no saben qué hacer con su hijo y está pronto a cumplir sus 30 años; intuyen que en la actualidad consume drogas, pero no tienen aún la certeza, por lo que vienen a consultar, a buscar una «orientación».
Silvia, la madre, es arquitecta; Carlos, el padre, empresario metalúrgico. Todos están en «análisis», inclusive Daniel.
Es una familia de posición social acomodada y están dispuestos a cualquier cosa por resolver la crítica situación de su hijo. Aconsejados por uno de los terapeutas de la familia resuelven acercarse a la consulta de un «especialista», por lo menos así me designan.
El matrimonio tiene otros hijos; Pablo de 32 años y Esteban de 23. Ambos están casados y son muy distintos a Daniel, «quién más se parece a su padre», «es poco confiable y no reconoce límites», «hay que cuidarlo, controlarlo, la opinión de su terapeuta es que no puede permanecer por mucho tiempo sólo».
Se había destacado por sus habilidades en los negocios y empieza a concretar operaciones comerciales importantes que terminan en grandes fracasos, que atribuyen a su incapacidad en el manejo del dinero, el que destina a la vida nocturna o al consumo de drogas. «Tiene conductas que hacen que todo el mundo esté pendiente de él», es muy hábil cuando se trata de llamar la atención sobre el otro, en particular de su padre y siempre logra algún beneficio con ello.
Cuando no llama a la atención de sus padres a través de algún «juego seductor», lo hará procurando el sentimiento de «lástima por su persona». Su madre me comunica preocupación por la terapia de su hijo, «ya lleva algunos años y no hemos observado resultados».
«Lo veo con una mirada ausente, me produce una gran angustia, quedo como paralizada, no sé qué hacer, no puedo sacarle la mirada de encima».
«No podemos permitir que toda su vida dependa de nosotros, nos aterroriza saber, que no tiene conciencia de todo aquello a lo que se expone».
Permanentemente observado y controlado por su padre, busca rivalizar con él; «lo pone a prueba y desafía continuamente».
Me relatan un episodio reciente. «Daniel se encontraba en su departamento, era un día domingo cerca de las 17 hs. y decidimos llamarlo, queríamos tener noticias de él. Atiende el llamado, pero sin más respuesta que un ¡hola!; después de un prolongado silencio donde se puede sentir su respiración, corta la comunicación».
La insistencia de los padres en volver a comunicarse es vana, la línea está interrumpida y todo hace suponer que el receptor está descolgado. Desesperados se dirigen en su búsqueda, piensan lo peor…
Una vez que sus padres irrumpen en su domicilio, para sorpresa de éstos Daniel les comunica que tiene un fuerte dolor de cabeza, una contractura en su cuello, prefiere descansar y estar solo…
«¿Por qué no contestabas, porqué cortaste?», le preguntaba su padre.
«¿Cortaste qué?».
«El teléfono…»
«¿El teléfono…?, no recuerdo nada, ahora prefiero descansar».
Se sienten defraudados, están hartos de este juego de Daniel, vive conduciéndolos a un límite, ese mismo que siempre esperó de su padre.
«El día lunes nos pregunta si puede quedarse a dormir en la casa, a su madre no le disgusta, al contrario, siempre está más tranquila al tenerlo cerca»; «se lo ve muy deprimido, toma tranquilizantes para poder dormir a la noche».
Le pide a su madre que no lo presione, le comunica que no puede estar solo y necesita de su padre.
A los pocos días de permanecer en la casa confiesa su hábito por el consumo de cocaína. En el transcurso de esa semana solicita una sesión más de su terapeuta.
Sus padres deciden abandonar el proyecto de un viaje al exterior. «No vamos a viajar, vamos a dedicarnos a vos». «No te queremos ver más al borde de un abismo».
Durante una de las entrevistas con su madre -quien se analiza- me confiesa estar muy preocupada por su propio tratamiento: «siento mucha presión, mi terapeuta me dice que me estoy conectando con mi propio fracaso como madre, es insoportable tomar conciencia de esto… no siento que me ayude de esta manera, me pregunto porqué soy incapaz de cortar con esa relación que lleva años…» Habla también de su propio pasado: «Tenía que hacer algo por mí, no me daba un lugar, no veía salida, era muy grande mi dependencia de él…», se refiere así a los primeros años de la relación con su esposo. Finalmente me diría: «Carlos es muy sobreprotector, y sólo parece feliz cuando sus hijos trabajan con él, es una vieja herencia de su propio padre, el abuelo de Daniel».
Me ha resultado grato trabajar con ellos todo este tiempo, los veo siempre bien dispuestos a ser escuchados y a buscar una «orientación» para ayudar a Daniel, aunque tengo que reconocer que es también un modo de hacer algo por ellos mismos.
Me expresan que han recibido mucho a lo largo de esas entrevistas, más que lo que están habituados en sus propios análisis y que el asistir a estas sesiones les hace mucho bien.
Me gratifica el escucharlos, pero debía comprender cabalmente, más allá de este cumplido, qué es lo que se denunciaba en esa experiencia, luego de tantos años de análisis. Y no era indiferente para mí advertir que estaban en manos de terapeutas de reconocida experiencia, lo mismo que el propio Daniel.
«Nos hace muy bien venir acá, he podido descubrir cosas que nunca antes había advertido».
«Carlos está muy distinto, es él quien cambió en su relación con Daniel», me comunica Silvia.
Todo parecía orientado en dirección al encuentro con alguna nueva verdad. Estaba convencido de que esto reportaría beneficios a Daniel, por quien a esta altura, había empezado a interesarme sin conocerlo personalmente; y digo reencuentro con una nueva «verdad», porque de esto se trató en todo momento. A propósito de lo que se había extraviado a la escucha de esos “analistas”,” retorno de lo reprimido” por la vía siempre legítima de lo que llamamos una «búsqueda de asesoramiento u orientación”, en estos casos dirigida a quien se supone un «especialista en adicciones».
Llegué a convencerme que esta consulta que encerraba una legítima demanda como en otros casos que había recibido, donde los padres se encontraban en «análisis» (por otro lado tan común en nuestro medio), no hacían sino denunciar cierta dificultad, a mi criterio enlazada a esos tratamientos “psicoterápicos” y a la posición de escucha de estos analistas.
Muchas veces se trata de un preconcepto lo suficientemente elaborado, «una concepción de la clínica», frente a lo que no termina de comprenderse, porque muy a pesar suyo algo ahí “no puede ser escuchado”, por lo que cierto discurso médico introduce en el imaginario social legitimando así su acto.
No puede escuchar, tratar ahí con esa «demanda» lo que ese relato oculta, porque acosado por esta exigencia, el analista la hace propia a tal punto de omitir esa regla tan fundamental de su práctica, que bajo las reconocidas bondades de lo que llamamos transferencia hace de la palabra y de la función de escucha un instrumento transformador de lo más real de la vida de ese sujeto.
Lo imposible ahí no es «la droga» con estatuto real en el discurso de Carlos, ni siquiera diría yo Daniel para su padre, sino lo que ese decir evoca a la escucha de su analista. Es esto lo que atormenta a Carlos, lo que por la vía de su angustia lo conduce a mi encuentro, y vaya paradoja porque el lugar al cual se dirige no es sino el que determina ese mismo discurso, es el lugar social que designa la función donde -como Daniel o el analista de su padre- estoy llamado a” representarme”.
Nuestro psicoanalítico parece «actuar» acorde a los principios de cierta concepción que lo aproximan al «acto médico», y en ello radica su «(a)dicción» (lo es también a ese sistema de valores y creencias) por lo que ahí no puede terminar de” ser dicho”, representado, historizado, simbolizado por el sujeto de esa práctica, como por lo que hace de esa indicación terapéutica, la servidumbre a ese” imposible de decir”, de gobernar por el padre.
La derivación, en nuestro caso, es un acto más allá de toda intención puesto al servicio de la eficacia significante de ese objeto, que no termina de ser comprendido en toda la dimensión de su mensaje, porque esa demanda de soluciones que el padre de Daniel lleva al análisis, a propósito de las actuaciones tóxicas de su hijo, no es sino un” legítimo síntoma”.
Es aconsejable preservarnos ante cualquier concepto que nos anticipe un proceder, a propósito de ese sujeto que se nombra como toxicómano, y necesario la desinstitucionalización de esa función que designamos: como escucha; un atravesamiento de lo que el discurso médico – jurídico y social nos impone en este campo de nuestra práctica, ese mismo con el que nuestro toxicómano diseña toda la” arquitectura” de su acto.
No hay una clínica del toxicómano o para toxicómanos en sentido estricto, lo que designamos a propósito de esta noción, de esta toma de posición. Posesión del sujeto por el «objeto», por lo que ese discurso introduce muchas veces por la boca del padre, es contraria a cualquier concepción que pueda hallar sus fundamentos en nuestra propuesta, esa misma que no hace sino de la toxicomanía y lo que ésta designa: un hecho de palabra.
La toxicomanía como “categoría psicopatológica” es la respuesta provisoria a una pregunta que siempre aparece orientada sobre el Otro y se propone frente a ese imposible de decir y escuchar que hemos metaforizado como la (a)dicción del Otro.
Tal como lo hemos observado en nuestro caso a propósito de cierta animosidad médica en la práctica del psicoanálisis. No tanto por lo que a estas alturas los psicoanalistas no hayan podido advertir, sus enseñanzas son transparentes, sus comunicaciones públicas así lo testimonian, sino por lo que de ello hace a su práctica y su relación con el campo social y el discurso médico y de las instituciones.
El Psicoanalítico sabe que ahí tiene que vérselas con los avatares de su historia, con todo lo que ese discurso sostiene y se ve tentado por esta travesía, pero no puede muchas veces sino “retroceder” hacia un paisaje más tranquilizador y es así que apela a «un saber», renunciando a su condición, que en cierto modo le garantiza cierta “legitimidad” para enfrentar, o resistir “lo real”, lo que no comprende de esa experiencia que asiste a su escucha.
Es lo que hace que éste se vea tentado de “responder” a esa demanda y no lo podemos responsabilizar del todo por ello, porque aunque pretenda lo contrario está ahí para eso, para vérselas con ese «real” que gobierna la vida de su paciente y que se nombra en nuestro caso «toxicomanía» y no podrá sino apelar , bajo la forma de lo que llamamos un “acting out del analista” a aquel de quien se espera “un saber posible” ,sobre ese objeto y sus consecuencias, el “especialista”.
Nuestro psicoanalítico no ha podido con la angustia de Carlos, ni con lo que supone ignorar, las toxicomanías y su toxicómano, y más aún con lo que ignora, para su pesar, del psicoanálisis mismo, es a tal punto así que sugiere que se me consulte.
Decido a esta altura no concluir con ese “proceso” y continuar sin embargo con el caso. Lo primero que me había dispuesto a trabajar era todo lo depositado -por los padres- en ese «modo de ser en el mundo» de Daniel, su «toxicomanía», procurando que tomaran conciencia hasta qué punto estas «problemáticas» formaban parte también de ellos mismos.
Si muchas veces Daniel, «podía» con sus padres imponiéndose a través del temor de sus actuaciones, no lo era tanto por su capacidad «natural», por su estilo «psicopático» y “manipulador”, de manejo y «penetración» de las personas, sino por lo que ellos no podían advertir de sí mismos, sus propias “debilidades”.
Si Daniel peca de desubicación en cuanto al manejo de sus límites, y no duda en invadir territorios que no le son propios, «es porque nunca nadie le ha puesto en su sitio» como diría su madre. ¿No es acaso esto lo que reclama cuando demanda ese lugar, ese mismo que nunca le fue otorgado a diferencia de sus hermanos en la relación con su padre?
Debieran saber que esta vez «no dependerá sino de ellos mismos», de la conciencia que podían alcanzar sobre todo aquello que los paralizaba y del ejercicio de un poder capaz de transformarlo todo, inclusive, el horizonte de sus propias vidas.
Debían saber que si estaban dispuestos a mudar sus dependencias y transitar los caminos ignorados de lo que he calificado como sus propias (a)dicciones, esta vez conscientes del ejercicio de ese “poder”, no podrían evitar reconocerse responsables, tanto como lo esperábamos de Daniel, de sostener por más tiempo esa ficción, esa puesta en escena, que ellos mismos nombraban como “toxicomanía”, y contribuir entonces a una cierta «impunidad» sobre las consecuencias de ese acto, y mucho más aún esta vez porque era inevitable a la altura de ese “proceso”, que bien podíamos llamar “analítico”, contar con una plena conciencia de ello.
¿O es que conscientes del ejercicio de un poder capaz de transformar esa situación, podían por menos tiempo sostenerla sin sentirse esta vez, verdaderamente responsables?
No se trataba aquí de la responsabilidad sobre lo que no se había hecho hasta entonces, después de todo no han sino sobrellevando, todos estos años, el costo de lo que en apariencia ignoraban por cierto, sino de lo que hoy está al alcance de ellos mismos. No se trata tampoco de un ejercicio «impuesto», «obligado», de una «responsabilidad aprendida» en esa «escuela» para ser padres de «una clase» a la semana, no es en modo alguno un «deber ser», sino «lo posible» de una práctica tan olvidada como desconocida.
Trabajé con ellos durante 3 meses y me acompañaba la convicción que habíamos agotado todos estos recorridos, a tal punto que en las últimas entrevistas de esa primera etapa, Daniel ya era un personaje ausente en sus relatos frente a otros protagonismos o los conflictos propios de la pareja.
Pudieron rever la decisión sobre aquel viaje postergado, era una manera de demostrarse a sí mismos que esta vez no dependerían de Daniel, pero no podían abandonar el temor a sus desbordes, excesos y pérdida de límites, cuando no el fantasma de la “sobredosis letal”.
Si eran consecuentes con sus propias convicciones, nada ocurriría que no pudiésemos prever.
Tenía la convicción de que si no estaban sus padres para protegerle se vería obligado a cuidar de sí mismo, aunque lo reconocía: dentro de ciertos límites. Esta fue mi primera “hipótesis de riesgo” sobre este caso cuando me fue solicitada la internación del paciente y sostuve su inconveniencia, por lo menos a esta altura del proceso.
Omití intencionalmente comunicar ese margen de «riesgo» que juzgué necesario frente a esa nueva situación que iba a encontrar a Daniel fuera del control y la presencia habitual de sus padres, pues esta vez sus actos no tendrían más consecuencias, como destinatario, que sí mismo.
Y se vería obligado a sostener todo el costo de sus resultados tal y como no había ocurrido hasta entonces.
Debían saber que un escrupuloso control sobre sus actos no le era continente, más aún, este tipo de conducta de los padres le «asfixiaba».
Daniel es consciente de sus actos, lo que necesita es comprobar en sí mismo y por vía de otro registro las consecuencias de sus aciertos o errores, hasta el momento impedido por la protección mal entendida de sus padres.
Les comunico que si no me animara esta convicción habría sugerido la internación psiquiátrica del paciente; pero éste no parecía ser el camino, ellos mismos lo juzgaban inapropiado aunque por momentos, en particular en los períodos de crisis, se convertía en una imagen que jugaba permanentemente como fondo en el escenario mismo de la duda que Daniel despertaba en cuando a su orientación.
Pero no se trataba sino de un toxicómano, ese que guarda necesariamente algún “saber” sobre el Otro y es consciente en todos los casos de la existencia de ese límite, de esa diferencia más aún lo demanda y en ello radica todo su desafío.
Lo cierto es que lo verdaderamente límite, quiero decir «continente» para Daniel, es una verdad que tan sólo su padre puede introducir: «tú eres responsable y lo eres porque ya no hay nada que lo impida».
La práctica de su toxicomanía no es tanto un acto de su responsabilidad, como una búsqueda de ella; es lo que por todos los medios ha venido reclamando: saberse responsable de su acto. ¿Por qué le había sido impedido hasta entonces? ¿Por qué siempre ahí en el límite de su búsqueda, esta radical toma de conciencia? ¿Podríamos afirmar que estas y otras preguntas que los padres de Daniel acercaron a mi consulta tan sólo podían ser operadas por un «especialista» en toxicomanía?
Por lo visto había una creencia generalizada sobre ello dado que de otro modo nunca habían llegado hasta mi consulta, y con más razón aun cuando todos estaban en análisis inclusive el propio Daniel.
He venido sosteniendo que esta «creencia» está al servicio de una «resistencia», en el sentido freudiano del término (es conveniente aclararlo) y no es la que le asignamos necesariamente al toxicómano. Demasiado aferrados, para mi gusto, a una concepción “disciplinaria y asistencialista” de los problemas humanos, no podemos sino hacer de este acto una «entelequia» que no nos permite descifrar lo que designa.
Es por esta vía de lo que anida en el texto mismo de ese relato, que nos sorprende otra verdad, esa misma capaz de cambiarlo todo, inclusive a Daniel y no hemos operado sino a través de lo que esos padres han venido a decir; después de todo no hay mejor «especialista» en «adicciones» que un «psicoanalítico» (por más que nos pese) ni mejor psicoanalítico, para el caso, que el mismo toxicómano.
La toxicomanía no es la (a)dicción, es por obvio, lo que habla y designa ese “resto” de sujeto que tan sólo se deja escuchar por la vía de su acto.
Daniel consume drogas desde hace muchos años, son el resultado de un consumo inveterado, habitual y controlado cuando no cae en «excesos». Existe en él la conciencia de su acto. Está en análisis. El consumo de drogas hasta hoy parece reportarle mayores beneficios que costos y no tiene duda que ese acto está enlazado a la relación con su padre.
Siempre fue el hijo favorito, fueron demasiado condescendientes con él y todo hace suponer ahí la causa por la cual no reconoce límites.
Es en la angustia del padre, esto que Carlos nos trae bajo la forma de «un síntoma», a propósito de la relación con su hijo donde se sostiene un «imposible», ese mismo que le otorga su estatuto a la «droga» en la experiencia de su hijo y que hace de éste su condición de toxicómano: causa aparente de la impotencia del padre. Y no es una paradoja, ni una metáfora, que ese mismo hijo que siempre fue su «debilidad» haga de su padre la causa de su propia impotencia de ser.
Hay una especular simetría en la relación de dependencia entre Daniel y su padre.
¿Por qué se habría visto Carlos impedido de ejercer “el poder” en la relación con su hijo?
Daniel se sentía asfixiado por las expectativas y deseos del padre y parecía siempre prisionero de no poder dar cumplimiento a este deseo. Su condición de hijo y su «dependencia» lo «enfermaban».
Sentía que no tenía un lugar y que la droga le permitía construir un mundo que podía reconocer como propio. Una suerte de “corte”, una forma de romper con las ligaduras a ese «clan» familiar, con esa sociedad que llevaba el nombre de su padre y que hacía mucho más que al destino comercial de la herencia de sus hijos. Daniel se revela a este mandato y deberá sobrellevar como pueda las consecuencias de su acto.
Cualquier tentativa de ruptura, de separación, procurará la «caída» del padre y no es de extrañar que las formas que éste elija sean vividas como un atentado a la sociedad familiar.
En una oportunidad resuelve poner un negocio en abierta oposición con su padre, proyectando dedicarse a un ramo del comercio donde éste se desempeña como proveedor y asesor empresario de una cadena de firmas donde por la naturaleza de su función, es poseedor de los secretos industriales de sus clientes.
No cabe duda que llevar el nombre de la familia compitiendo en ese mercado pondría en jaque las relaciones comerciales de su padre, con todo ese ramo de la industria y en consecuencia podría precipitar la quiebra de la empresa.
«Hacer esto es un atentado contra la sociedad familiar», le reprochará Carlos a su hijo: «no puedo impedírtelo, pero de ser así ya no tendrías nada que ver con nuestra firma, es tu elección».
Esa «sociedad» es el sentido de toda la vida de Carlos, es su «droga», nos confiesa su esposa, y en ella se vio empeñado desde que le fue legado por herencia de su padre, el abuelo de Daniel.
Carlos había llegado hasta mí a causa de la toxicomanía de su hijo, argumento que parecía ocultar la pregunta por un “incumplimiento”.
Es Carlos quien confiesa, en relación a los primeros años de la empresa, cuando éste se vio obligado a gerenciarla por voluntad de su padre.
«No era lo que yo quería, pero finalmente terminé haciendo lo que mi padre esperaba de mí».
Es el deseo del padre, el mandato del abuelo paterno, el que sostiene la existencia misma de esa «sociedad» familiar en el tiempo, sólo Daniel parece revelarse, no hay lugar ahí sino para un «legítimo heredero», ese lugar al cual su padre no pudo renunciar y que hoy se cumple, se realiza en esta tercera generación.
Así como Carlos había dado cumplimiento a ese deseo, es Daniel quien realiza el deseo del padre, “paradójicamente” revelándose a su mandato.
Su salida no es exitosa porque es en dirección de hallar esa diferencia con su padre donde queda capturado en las redes de lo idéntico, siniestro juego de máscaras donde la impotencia del padre, oculta todo el poder de su deseo.
La dependencia de su hijo, lo que éste ignora como causa de ese acto que encarna, oculta la verdad de su deseo, lo que he calificado como la (a)dicción del Padre es lo que «soporta» y sostiene toda la significación que ese reclamo tiene en la vida de su hijo.
Y digo «soporta» porque es por la vía de ese malestar por donde en esa escena se introduce al Otro y no lo hace sino por el sesgo de un síntoma que no puede ser escuchado en el curso de ese análisis. Los destinos de ese reclamo dependerán del modo en cómo hemos podido escuchar esa “otra” demanda, y esta vez es Daniel quien se nos hace presente a propósito de su posición en relación al deseo de su padre; y decimos “deseo del padre”, porque aún debemos preguntarnos sobre lo que Carlos no ejerce, cuando no hay nada que lo impida, ni de lo cual carezca; y no ha llegado sino a este punto, episodio abierto de su historia, que hace a su condición de hijo y a la relación con su propio padre.
Objeto de la (a)dicción del Otro, se asume como causa de la servidumbre del padre y por esta misma vía denuncia toda su impotencia. Pero si no toca a otra puerta es porque sabe que en ésta radica el poder capaz de liberarlo de esas ataduras, el único que puede poner límite a su deseo.
No se detendrá en su reclamo, su objeto ha empezado a fallar en esa función de esquicia de separación, de ruptura con el deseo del padre.
Su acto sólo parece conservar su eficiencia como apelación a ese deseo en tanto que esta presencia le otorgue un lugar, en el cual pueda reconocerse. El toxicómano es el lugar que designa esa diferencia y también su semejanza y es ahí donde se representa en toda su ambiguación para el Otro.
La droga ha empezado a «fallar», es un “acto fallido”, una formación del inconsciente en el sentido freudiano del término, que esta vez no parece estar exceptuado de significación. Daniel ya no se droga como antes, habla de un “desencuentro” y desnuda toda su ambivalencia hacia el objeto; pero esto no es posible sino porque su padre ha empezado a interrogarlo en el seno mismo de esta experiencia.
No es Daniel sino su padre el que precipitó la “caída real”, la declinación final de ese “objeto” en tanto lo neutraliza en su significación y lo pone a circular como una expresión más de los serios problemas que le preocupan de su hijo, y donde podrá poner ahí su límite por la sola presencia de su deseo.
Uno de los puntos de mayor dificultad y elaboración dentro del proceso, eran inherentes al sentimiento de culpabilidad que siempre asociado a algún válido argumento, inhibía la iniciativa del padre.
Para Daniel su acto está llamado a denunciar la (a)dicción del Otro, la impotencia paterna, y en todo momento quiere saber cómo éste trabaja lo imposible; cómo ese padre se las arregla con el deseo del Otro, con lo que éste ignora y carece de toda representación que no es sino su propio deseo, y en ello radica su alineación a la figura paterna. Es esa demanda imposible de suplir, la que éste introduce en la vida del padre, la que evoca en todo momento el deseo de su abuelo.
Es la pregunta por su deseo, por la existencia del Otro, lo que nos permite poner ahí en primer plano su relación con la angustia, con lo que a cada instante de su vida anticipa un tropiezo, una frustración como si estuviese fatalmente destinado a ello.
Su toxicomanía no es sin consecuencias para la vida del padre; es por lo que ésta representa, que se sostiene toda la significación de su acto; y “no hará tanto de sí mismo como de este el verdadero esclavo de su falta”, de lo que no llega a comprender, de lo que “retorna” de su propia historia.
Por eso insisto que es por la vía de la presencia del padre, que ahí se nos presenta como un síntoma, como una pregunta dirigida al Otro, y que en todos los casos espera algo de ese lugar en donde nos interroga, por donde no es posible escuchar esa otra demanda sobre lo que ahí acontece en la relación de Daniel con su padre.
Asistir a este llamado en acto de Daniel pudiendo escuchar ese «síntoma» que su padre traía a mi encuentro, se constituía en una vía regia para liberar al sujeto de las ataduras del deseo del padre, dicho de otro modo: al toxicómano de su objeto. Esto es liberar al verdadero sujeto de la (a)dicción del deseo del Otro por el sesgo que en todos los casos nos indica la demanda. Es por esto que se espera tanto de nosotros.
Carlos se ha tornado protagonista y por momentos está en el límite de convertirse en mi paciente, lo espera todo de mí, reclama una orientación -me dice-, un saber que pueda con ese «hijo», que no es sino un saber que hace a su condición de hijo y que pueda con ese fantasma del padre de quien lo aprendió todo menos defender su deseo.
Es por eso que esa pregunta que toma a Daniel como objeto, no es sino una pregunta por el padre.
Lo que aquí intento sostener es que ese proceso no es sino una interpretación sobre el análisis de Carlos en tanto éste hace de la relación con su hijo, a propósito de esa toxicomanía, un síntoma que no pudo ser descifrado por aquel analista.
Dicho de otro modo: la toxicomanía, esa práctica habitual en la vida de Daniel no es sino lo que denuncia el síntoma del padre. Es el acto que sostiene lo que ahí no está revelado de esa historia, lo que no está dicho en este relato a propósito de la relación con su padre.
Es lo que me permite afirmar con fuerza de tesis, que la toxicomanía no es sino lo que designa un acto que sostiene toda su significación de lo que hemos llamado con el nombre de la (a)dicción del Otro. Lo que hemos metaforizado más arriba, como la impotencia del padre, lo que ahí pone en falta a su palabra.
La historia de este relato no es sino una lectura provisional de lo que no pudo ser escuchado de la demanda de Carlos en el curso de su análisis.
La pregunta por esa toxicomanía, no es sino una interrogación sobre esa práctica que sitúa al sujeto, en nuestro caso a Daniel en relación al goce excluido de toda relación con el Otro.
¿Podríamos afirmar acaso que éste sostiene algún saber sobre esa experiencia? En ello radica todo su engaño y es quizás lo más esencial de su condición de toxicómano, lo que éste no puede revelar, y que no hace tan sólo a su relación con ese “producto” sino aquello que irrumpe en su vida y que hace de su acto el más pleno objeto de goce del Otro, en este caso su padre.
¿Y no es acaso por la vía de ese acto que se realiza el deseo del padre como cumplimiento de un mandato irrenunciable? “Revélate como yo no he podido revelarme”. “Sométeme como yo no he podido someterle”. “Cumple con mi deseo como yo he cumplido con mi padre».
Un “texto” ausente que encierra toda la significación que ese acto oculta, ese mismo que revela el síntoma del padre; lo que he designado como el sujeto de la (a)dicción por lo que no hay que someter la dependencia del producto a los designios biológicos de ese hábito tóxico, sino a un hecho de palabra que se sostiene por sus efectos de significación en el Otro.
Daniel goza especularmente de su objeto como el instrumento que lo exhibe como objeto del deseo del padre.
Es por esa causa que su padre había llegado a mi encuentro, y ahora Daniel ha llegado por legítimo camino hasta mí; no por nada esta vez desprovisto de su «producto», su objeto; en aquella primera entrevista me pregunta si podré ayudarle.
Desde hace tiempo tengo la convicción de haberlo hecho, sin conocerle. No hacía, a esa altura, más de un año que sus padres habían llegado a mi consulta.
Daniel se nombra a sí mismo como “paciente” y designa a este encuentro como su «análisis», queda aún un lugar para el toxicómano, pero es por el nuevo estatuto de pregunta que esta vez encierra sobre su acto que intentará liberarse de «esa otra historia».