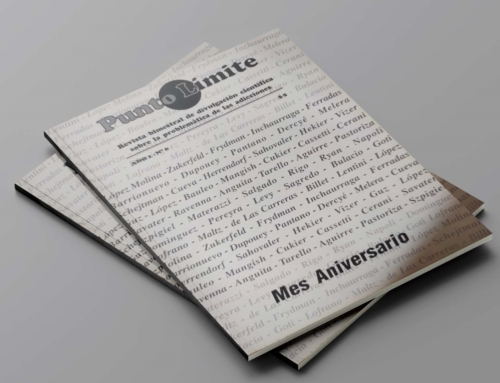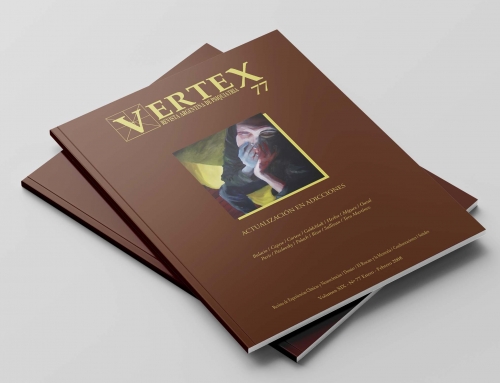Project Description
Sobre la demanda de orientación familiar frente a la problemática del fármaco dependiente.
Bruno J. Bulacio
La problemática del uso indebido de drogas se presenta a nuestro análisis con un perfil variado y complejo en cuanto a la concepción de una clínica que, a través de una adecuada administración de sus recursos, nos anime con mayor convicción para alcanzar sus objetivos.
Si he dado prioridad al área de «orientación familiar» fue por intentar reubicar onceptualmente el problema en el marco de un desarrollo de ideas tendientes a sentar los fundamentos de una investigación aplicada en este campo.
Los antecedentes
Nuestra experiencia nos permitió comprobar que un alto porcentaje de las consultas o pedidos de consultas que llegaban al centro provenían de los familiares de los pacientes.
De los pedidos de consulta efectuados, el 50 0/0 aproximadamente respondían a una demanda de «orientación» por parte de la familia, en el sentido de recabar asesoramiento para
lograr que el usuario se acercase a la consulta, pues todos estos casos presentaban una resistencia como obstáculo infranqueable. La familia esperaba del profesional una respuesta concreta a esta situación, para arbitrar los medios que la indujeran a solicitar ayuda terapéutica.
Nuestra clásica respuesta implicaba un ligero paliativo de la crisis, pues trataba de que la familia llegara a comprender la situación, y muchas veces debía resignarse a una pasiva espera frente a un posible cambio de actitud del «enfermo», quien permanecía «no consciente de su enfermedad y, por lo tanto, no motivado para llevar a cabo la consulta». Se concluía: «Nada podemos hacer si no hay una disposición voluntaria del paciente a tratar el problema».
Las respuestas eran soluciones de compromiso formales mediante consejos improvisados de muy poco alcance para el interés de la familia. En todos los casos pude observar que este tipo de respuesta no trascendía los límites del propio profesional para atender a la demanda real. El discurso familiar presentaba una imposibilidad, algo ante lo cual se sentían impedidos, y
éste era el principal móvil de su demanda. En su momento sostuve la hipótesis de que una respuesta puntual del profesional a lo manifiesto de esta demanda iba necesariamente a confrontarlo con idéntico impedimento; que ocuparía un lugar similar al del grupo familiar frente al supuesto «enfermo», con la salida obligada de justificar los límites reales de su práctica: «si el paciente no está dispuesto a consultar, poco podemos hace en estos casos…”.
También había observado que la mayoría de los profesionales jóvenes y con poca experiencia preferían evitar estas consultas de «orientación’ y además, que los de mayor experiencia dejaban esta tarea en manos de los primeros, por razones no del todo justificadas profesionalmente. En definitiva, este tipo de consulta parecía como relegado a un lugar secundario, a una función casi administrativa, que cualquier profesional de turno podría solucionar en algunos minutos o por medio de una entrevista de corte bastante informal.
Por estas razones y otras que veremos más adelante supuse que este lugar tan poco jerarquizado de la «consulta de orientación» dentro de un programa de admisión de pacientes no respondía del todo al azar, ni era una cuestión de detalle, de encuadre o de recursos; lejos de situarse en la periferia, a mi juicio era una cuestión central.
Los fundamentos
La condición de «voluntario» de los pacientes que llegaban al programa era engañosa, y en la mayoría de los casos éstos no hacían un pedido claro de consulta; más aún, parecían sostener una demanda que no les pertenecía. Alguien parecía empujarlos, inducirlos a ello. En otros casos, la presencia real de la familia confrontaba al paciente con una realidad que le era «ajena», con un «padecimiento» que no terminaba de reconocer en sí mismo, con una presencia forzada por efecto de la angustia, el deseo o la desesperación de los padres.
No faltaba el padre agobiado, anonadado por una situación que no llegaba a comprender, y que tomaba la palabra frente al negativismo del paciente: «ya no podemos más, doctor; no sabemos qué hacer; con mi hijo no se puede; queremos saber qué es lo que usted puede hacer por él; qué es lo que usted puede hacer por nosotros». El hijo permanecía inmutable, sólo se limitaba a decir que consumía drogas de vez en cuando, y que esto no significaba un problema para él.
Esta ligera descripción de los perfiles con que habitualmente se presentaban nuestros pacientes a la consulta, me permitió introducir dos nuevas hipótesis:
La primera, que quizá tanto en las consultas de familiares sin la presencia real del paciente, como en aquellas en que éste se presentaba con la familia, el discurso de los padres mostraba rasgos comunes en lo que concernía a la presentación de la demanda.
Cabría interrogarnos qué circunstancia hacía posible la presencia de nuestro paciente o bien, en su defecto, cuál era la causa de esta inescrupulosa resistencia a consultarnos. Pude advertir que esta circunstancia sólo era comprensible a la luz de cierta modalidad en la «relación» del supuesto paciente con su grupo familiar, y que no estaba relacionada en modo alguno con una posición subjetiva distinta del paciente frente a lo que encarnaba con su presencia.
En otros casos, el paciente llegaba a la consulta acompañado por su familia y con una posición similar a la mencionada, después de un prolongado período de haberse negado al pedido de sus padres. Una nueva situación parecía haber coadyuvado, impulsando al paciente a tomar su decisión. La investigación clínica nos permitió aquí completar la hipótesis de que tal circunstancia parecía tomar la forma de una «situación límite» que habría afectado en parte la relación del paciente con su grupo familiar. La introducción de esta nueva situación se manifestaba como un elemento intrusivo» promotor de una fractura en lo que sostenía hasta el momento el estilo de las relaciones familiares. Este elemento desestabilizante aparece como un factor movilizador que, por algún camino, conducía al paciente a la consulta.
La segunda hipótesis, resultado de las observaciones anteriores, es que la supuesta adicción el paciente no se presentaba como un síntoma.
En la mayoría de los casos, y particularmente en los pedidos de consulta sostenidos por la familia, el paciente parecía mostrarse indiferente y ajeno a los padecimientos del grupo o a los suyos propios.
Su «drogadicción» no constituía en modo alguno un «cuerpo extraño» en su existencia; muy por el contrario, parecía darle forma, cuerpo a su propio mundo, ser un modo de estar vivo, de penetrar la cotidianeidad de sus objetos, de relacionarse con su entorno, de encontrar en la droga ese objeto pleno de prioridad para sí mismo, una causa, la más justificada razón de su existencia.
Nuestro paciente sólo daba cuenta de ciertos efectos indeseables que lo perturbaban, que conmocionaban su vivir cotidiano, que afectaban su relación con la familia, con su entorno, con la legalidad de su mundo al cual se veía obligado a sobreadaptarse, con un cuerpo que muchas veces sobrellevaba como un resto, ajeno, extraño, cada vez más emancipado de su propio ser.
Si bien el paciente asumía su queja, ésta afectaba a las consecuencias que debía sobrellevar por el consumo de las drogas; dicho de otra manera, sólo se presentaba y parecía emandarnos algo relacionado con sus «síntomas secundarios».
Su drogadicción no era un síntoma; muy poco parecía interrogarse al respecto; nada parecía enigmatizarlo; nada lo confrontaba con la búsqueda de un «porqué», de que habría de haber alguna razón para ello.
Este acontecer de su experiencia, lejos de precipitar alguna duda, alguna forma de vacilación o cuestionamiento, por el contrario constituía una firme certeza, el argumento de una verdad irrefutable que «orgullosamente» ostentaba. El paciente, por lo menos en apariencia, no parecía soportar el «síntoma de su adicción»; más aún, no parecía soportar ningún síntoma. Era su familia la que se veía obligada a sobrellevar angustias y padecimientos ligados a la presencia de ese objeto, la droga, que había irrumpido en la vida familiar y que parecía condenarlos a soportar sus consecuencias, impedidos de doblegar su dominio. Sujetos a la tiranía de ese objeto encarnado en las imprevisibles respuestas del joven a quien suponían su principal aliado y protector, ubicaban en nuestro paciente, en relación con la «enfermedad», la principal causa de sus angustias. Tales angustias no estaban exceptuadas de interrogantes, de preguntas sin respuestas que los confrontaban consigo mismos, con su propia concepción de la vida, con sus desaciertos, con el lugar que ocupaban como padres.
Los hechos parecían demostrar que si había un síntoma, estaba vinculado a los padecimientos, a las angustias, a los interrogantes de la familia, a quienes habían sido conducidos a solicitar algo de nosotros, a quienes parecían sostener la demanda de un decir, de una palabra, de un saber reparador de sus angustias, cuya causa atribuían a la adicción del hijo.
La clínica nos permitió comprobar que el síntoma de esos padres no era el «hijo adicto», sino que éste ocupaba un particular lugar en ese sistema familiar; una especie de agente encargado de denunciar a través de sus actos algo que no parecía funcionar, algo que no hacía a su función.
Lo que la clínica nos permitió visualizar con las características de un síntoma en un sentido estricto, eran los efectos, las consecuencias de lo que el acto del paciente determinaba sobre la presencia real de los padres. Un padre movilizado por sus angustías, interrogado en su posibilidad de dar respuesta al acontecer de los hechos, constituía la vía regia de entrada a una cuestión de interés.
¿Qué es lo que imposibilita a ese joven introducir su demanda a través de una vía distinta de la de sus actos? ¿Qué es lo que estaba impedido en el nivel de la palabra, de comunicar algo que irrumpía en su experiencia indecible, indescifrable, para sí mismo, para la realidad de su entorno?
Existen teorías que intentan explicar estas cuestiones a través de la definición, de la caracterización de una cierta tipología, de un cierto perfil de la personalidad, por lo menos referida al inepto, que justificarían estos rasgos, tan sobresalientes, tan patognomónicos de la llamada «personalidad del adicto».
Sin renunciar del todo a ellas decidí ponerlas entre paréntesis en la medida en que parecían inmovilizar una compleja dinámica de relaciones.
La primera cuestión era, ¿por qué la droga había sido objeto de elección, el instrumento capaz de mediar en la comunicación de un mensaje cuya fuente era indescifrable? No agotaremos en este trabajo el análisis de esta pregunta, pero sí repararemos en una resultante: este objeto se mostraba eficaz para promover la angustia de su entorno, para señalar, para dejar ahí indicado que algo faltaba, que algo parecía no atender a las necesidades reales de ese joven.
La angustia de los padres era efecto de lo que este acto demostraba, de algo que los confrontaba con su propia impotencia, con sus propias carencias, con una historia velada por aquellos pasajes oscuros de la vida familiar en definitiva, un llamado al poder ser de los padres. Esta demanda se podría traducir como un llamado a su presencia real, la búsqueda desesperada de un límite al sinsentido, el encuentro con la palabra a la que el paciente pudiera reconocerle alguna fuente de verdad; un punto final a las ficciones que acompañaban su existencia y que parecían definir el estilo de las relaciones familiares.
El paciente apelaba a algunos mecanismos básicos para dar respuesta a su desconcierto en la tentativa de emanciparse de un sistema de pautas y valores representados en ese grupo familiar; la fuga como evasión de una realidad intolerable a sus sentidos, la indiferencia como respuesta a una escena que lo encadenaba a las ficciones de su entorno, y finalmente la desconexión como una forma de poder, de ejercitar un dominio que lo situaba en un lugar imposible de ser tomado por el otro. Estas formas no sólo constituían su defensa sino su principal avanzada sobre una realidad imposible de transformar para sí mismo. El grupo familiar aparecía como su principal destinatario, y la droga, el objeto más eficaz para sostener el alcance de su acto.
El paciente ejercía una suerte de dominio en la escena familiar y esclavizaba a sus padres a la tesitura de sus actos. Los confrontaba permanentemente con la imposibilidad de contener su conducta y poner límites a la presencia de ese visitante intrusivo y tiránico representado en la droga.
Siempre había algún «argumento» tendiente a justificar la imposibilidad de dar respuesta a los hechos en la conducta del paciente: «la personalidad», «la enfermedad», «su adicción «, «la droga», todos causales siempre ajenos a ellos mismos.
La familia del paciente establecía un fuerte lazo de dependencia con él, y se sometía a una arbitraria «legalidad» impuesta por sus actos. Tales conductas dominaban la escena donde los fantasmas del abandono del núcleo familiar, las malas compañías, la represión policial, la escalada en su carrera adictiva o el temor a la sobredosis letal, daban forma a temores imaginarios no ajenos a los deseos y fantasmas reprimidos de los padres sobre una situación que los confrontaba a diario con la imposibilidad de dar respuesta a los hechos.
La angustia de los padres era un flanco débil de la escena donde el paciente recreaba, mediado por la eficacia de ese objeto (droga), todo su poder con aquellos mismos recursos; una especie de «tecnología aprendida» que había acompañado los duros momentos de su crecimiento: el autoritarismo como fuente de poder independizado de todo reconocimiento de la autoridad paterna; la falta de amor, velada por conductas reactivas plenas de un excesivo proteccionismo; la sexualización de los vínculos primarios de la escena familiar. El rechazo afectivo o el abandono real convivía con la mentira, el engaño o la fabricación de encuentros, que no hacían más que caricaturizar la historia familiar.
La tiranía de sus conductas, la aparente falta de amor que denunciaba la queja de los padres, la jerarquizada sexualización en la relación con las drogas a despecho de toda otra jerarquización de objeto y pluralidad de elecciones, convivían con «la indiferencia afectiva» o el abandono real, la mentira y el engaño. Era la otra cara de la moneda que había acuñado su propia existencia, una firme identificación con las pautas de convivencia y relación de ese grupo familiar.
Nuestro paciente era un reflejo vivido y encarnado de los efectos de su entorno, que a merced de su objeto (la droga) encontraba, por mediación de lo que éste representaba, el don de una «identidad» ostentosa de un poder oculto que enmascaraba su propia impotencia de ser.
Cuando los padres llegaban a la consulta con sus angustias, sus quejas y desventuras, yo procuraba atender a lo que creía el origen real de esa demanda. La imposibilidad que éstos sostenían no era distinta de lo que el paciente se sentía imposibilitado. Parecían no poder con ese hijo, en la misma medida que el paciente se enfrentaba con la imposibilidad de separarse del objeto (la droga) caricaturizado en «su adicción».
En la relación de dominio que el paciente ejercía sobre su entorno y en la dependencia que el grupo familiar establecía con él, los padres aparecían impedidos, temerosos y siempre angustiados por la consecuencia de los actos del paciente o bien por los efectos de cualquier decisión que ellos adoptaran. Algo debían hacer pero no advertían qué. ¿Cuál era la eficacia, el alcance de ese elemento real (la droga), su relación con el contexto al punto de conducir a dichas consecuencias?
Cuando algunos de los familiares del paciente se preguntaban a propósito de alguna causa que justificara lo «inútil» de esa experiencia que conducía al paciente a su propia «destrucción», yo no dejaba de advertirles que ese «objeto» (la droga) revestía una gran eficacia como aliado, una suerte de filiación, de «sociedad» que reportaba altas «utilidades» (para nuestro paciente, y desde luego, no advertido, para ellos mismos también).
En principio era necesario comprender que ese objeto servía para algo y que, desde luego, había alguna buena razón para ello.
La «comprensión de los hechos» o bien «una cierta toma de conciencia» apoyada en la aceptación de la «enfermedad», concluía apelando a la necesidad de un tratamiento de «orden médico» o de una mayor «comunicación».
La simplicidad de este planteo lo volvía, a mi entender, falaz, engañoso en principio, porque entendía que el «orden médico» muy poco podía hacer en este campo, y seguidamente porque la llamada «necesidad de comunicación», de «diálogo», aparecía afectada de un cierto «voluntarismo» que tarde o temprano terminaría frustrando «esas buenas intenciones». La llamada «comunicación familiar», «el diálogo entre padres e hijos», no significaba «un punto de partida», sino algo que se debía alcanzar, un punto de llegada, no fácil, pero posible: «un punto de encuentro» en esta experiencia que les proponía. El «voluntarismo» que animaba la necesidad de «diálogo» no era suficiente para dominar la situación de modo de ejercer algún dominio sobre la eficaz presencia de ese objeto, que definía toda una posición muy particular de nuestro paciente y su relación con el otro.
Se trataba de destituir una firme identificación, un lugar desde el cual el sujeto, nuestro paciente, parecía dominar la escena familiar. No por otra razón apelaban por esa vía a mi ayuda, como los portadores de un mensaje cuya fuente no podíamos aún descifrar pero que comprendía también una demanda velada de nuestro «supuesto paciente». Un verdadero llamado de auxilio puesto en acto que «soportaba» la demanda de las angustias de ese grupo familiar.
La vivencia de «pérdida “, «el hijo perdido», algo que conducía a su perdición, algo que debía encauzar su retorno, no se trataba sino de una búsqueda. Me propuse orientar esa búsqueda, animarlos a ver la posibilidad de una cita que cada uno, en la singularidad de la propia experiencia, propiciaría con ese hijo, una cita en el «interior» de ellos mismos.
Había podido observar cuán desorientados estaban, cómo la angustia velaba su iniciativa y les impedía dar una respuesta criteriosa a los hechos; en otros casos no hacían más que defenderse amurallados en la negación, la omnipotencia o la soberbia de sus actos.
Esta búsqueda que les proponía debía salvar una sucesión de obstáculos, que en poco comprendía las consecuencias reales de la conducta de nuestro paciente. Se trataba de «atravesar» esa «angustia paralizante», de la comprensión de sus miedos, de que esa falta de poder, esa ausencia de reconocimiento a la «autoridad paterna» no se originaba en lo que ellos suponían: «la conducta», «la enfermedad» o «la adicción».
En muchos casos había un cierto ejercicio del «poder» por parte de los padres, apoyado en la violencia, en la hostilidad encubierta o en la apelación a la fuerza de terceros.
Expulsar al joven bruscamente del hogar sin comprender su problemática o la naturaleza de su “llamado»; impedirle el regreso y desprotegerlo ante las circunstancias reales que lo determinaban o que él mismo determinaba; la reticencia a la palabra ignorando la presencia del hijo en el marco de una ficticia convivencia, no conducían sino a la reiteración compulsiva o bien a la intensificación del tono de las actuaciones del paciente. La consecuencia de estas conductas de la familia era confrontarlos con el propio fracaso de la función que debían cumplir como padres; sólo reflejaba la propia impotencia de ser. Lo que impedía su función radicaba en la angustia y en los recursos que ellos mismos instrumentaban para contrarrestarla.
Recurrían entonces a la negación cuyo fin último era velar sus carencias e imposibilidades, sometidos por sus propios «dictadores internos» y confrontados con la dura denuncia en acto a que los subordinaba la «adicción» del hijo.
No veían más que la dimensionada caricatura de sus propias miserias internas. Sin sentirse muchas veces autorizados en su palabra, la pesada carga de la culpa convivía con la ágil negación maníaca de sus actos.
Ahora bien, si la angustia constituía un insalvable impedimento a tales funciones, yo advertía que el acto del paciente sostenía toda su eficiencia en la dimensión de esa presencia. Por el
camino de esa angustia el joven marcaba en acto la imposibilidad de ese padre y sostenía en se lugar la más firme identificación, una «sólida identidad» que lo amurallaba frente a la realidad. Un ser «extraño, diferente», emancipado de los ideales de su entorno encontraba en la marginalidad», propiciada por su «semejante», el burdo espejo, el fiel reflejo, de alguna impotencia de ser en el otro.
Comencé a elaborar esta modalidad de relación en otros términos. Supuse que no se trataba de una relación, sino de una compleja estructura, donde no operaba ninguna mediación. La clínica parecía demostrarnos que entre la posición del hijo, representada por la mimetización con ese objeto (la droga) existía una muy sólida identificación que, bajo la forma de la dependencia, enajenaba la presencia y función de ese objeto al propio ser.
Imaginaba esta estructura dentro de un esquema simplificado y representado por un segmento unido en sus extremos por dos funciones: la de la angustia y la del objeto. De este modo, para producir un corte en ese segmento debería encontrar algún lugar de entrada.
Mi hipótesis era la siguiente: si la supuesta «drogadicción» del joven era el resultado de la identificación a un objeto (droga) que le aportaba un nombre, es decir una identidad a la cual se aferraba firmemente dado que en ella le iba la propia vida, era de esperar que sumiese la más firme defensa del objeto. Este le aportaba un preciado beneficio en tanto parecía asignarle algún lugar frente al reconocimiento del otro.
Supuse entonces que la llamada «drogadicción» de nuestro paciente no es otra cosa que una ficción sostenida por la dependencia real a un objeto, que parecía cumplir una función de soporte. Algo así como una investidura, una suerte de «disfraz» que ocultaba la fragilidad de su ser y que configuraba un camino posible al llamamiento de alguna verdad. Una especie de llamado en la puerta del otro, que rara vez era atendido, escuchado, comprendido, interpretado en su reclamo. El otro no podía ver en él sino el perfil de sus propias ficciones. Nuestro sujeto había alcanzado una forma de reconocimiento que lo encadenaba a su imagen y, lo que es peor, lo condenaba al exilio de su propia existencia.
¿Qué estaba impedido para esos padres, si no ese acto de desenmascaramiento de la verdad?
Empecé a entender el origen real de esta imposibilidad. No había pedagogía capaz de atravesar con su acto la dimensión de este fantasma, no se podía pedir tanto por el sesgo de la razón.
Había observado que las resistencias de los padres no diferían de aquellas que tanto condenaban en su hijo.
El pedido que se me formulaba a propósito de «cómo actuar con ese hijo» y «cómo conducirlo a un tratamiento» era una demanda engañosa destinada a mantener ese equilibrio inestable frente a la desestabilización que la función de «adicto» introducía, subvirtiendo todo un orden de ficciones que animaba la vida familiar.
A esa altura ya había tomado conciencia de que me había propuesto operar sobre una membrana demasiado sensible de esa estructura, pero sabía que contaba con un aliado y que éste era la angustia de los padres. Responder a lo manifiesto de esta demanda significaba aliarme con las ficciones que éstos traían y, en consecuencia, confrontarme con una nueva imposibilidad quizás tan semejante a la que ellos mismos vivían en relación con sus hijos. No había otro camino que desenmascararlos, que denunciar estas ficciones, desmitificar el carácter de esa demanda, derrumbar toda esa imaginería tan eficaz para la contención de esa angustia que parecían sobrellevar desde siempre, por la sola condición de ser padres.
No podía dejar de verlos como «niños» asustados que apelaban a distintas vestiduras y disfraces sustraídos de los archivos de su singular historia.
Comprendí que era por el sesgo de mi acto que podría orientarlos en su búsqueda. Sabía que los reclamos de estos padres conllevaban una demanda masiva de soluciones y respuestas dirigidas a un otro a quien se le suponía un saber, pero no parecían advertir que el carácter de esa demanda no podía tener otro destino que la frustración. Un pedido imposible de cumplir. Mi objetivo final era la cabal toma de conciencia de este acto, dado que lo que ellos podían encontrar como respuesta era una nueva pregunta dirigida a sí mismos.
Atenerme a lo manifiesto de sus reclamos sólo me conduciría al desacierto. Siempre que pretendí responder con algún tipo de sugerencia, opinión o consejo basado en mi experiencia, advertía que me hallaba capturado por mis propias resistencias a confrontarme con lo más real de esa experiencia. Sólo la convicción y la entrega con que procuraba acompañar mis intervenciones me permitían confrontar los con la propia realidad de los hechos que acompañaban a su padecimiento. Un modo de desandar los caminos de la impotencia en la que sostenían sus reclamos. Los confrontaba con la convicción de un saber: que el universo de preguntas que me formulaban ya tenían su respuesta en ellos mismos. Les advertía que no se prestasen a engaño, que estaban demasiado «bien orientados» en sus convicciones y que quizás esto mismo constituía el principal obstáculo para encontrar la verdad. Me proponía «desorientarlos» en el camino que se empeñaban en seguir, convencido de que el sesgo de la verdad los sorprendería en lo más íntimo de sus experiencias, en el acto mismo de disipación de todos aquellos subrogados de la angustia que los defendían frente a esa intolerable realidad de sí mismos. Los invitaba mediante un acuerdo, a un trabajo sin concesiones, quizás tan difícil como la labor que debían emprender para reencontrarse con sus hijos. Debían saberlo, si la realidad del tratamiento de un toxicómano presentaba las dificultades que descubrían en aquéllos. No presentaba menos dificultad la labor que en apariencia pretendían acordar en el encuentro con mi propuesta. ¿No hablaban acaso de sus hijos del mismo modo como el paciente en muchos casos traía su desconcierto frente a la tiranía del objeto (la droga)?
¿Acaso con su presencia no traían una idéntica problemática de sumisión y sometimiento a una realidad que no llegaban a comprender, y que dominaba cada instante de sus vidas?
Pues bien, nos encontrábamos en el comienzo; habían llegado por alguna «buena razón» a mi encuentro y yo estaba dispuesto a atender la causa real de sus requerimientos. Si bien el paciente había resistido la consulta, sus padres estaban ahí y había una buena razón para ello.
No podían eludir el compromiso de que «sólo ellos podían enfrentar esta realidad», «pero no solos»; que esta travesía que emprendíamos bajo la denominación de «orientación» quizás pudiera conducirlos al encuentro de sus hijos.
La experiencia demostró que muchos jóvenes, cuyos padres habían consultado previamente, presentaban en la consulta una disposición al tratamiento de la cual eran los primeros en asombrarse. Lejos de resultar esto un punto de conclusión, no estábamos sino en los comienzos. Nos habíamos encontrado con nuestro «supuesto paciente», debíamos escucharlo y resolver. Cuando el joven presentaba su queja en torno del consumo de la droga o bien la situación familiar que lo había conducido a nuestro encuentro, no podíamos eludir la sensación de su familiar presencia. Todo parecía indicarnos un volver a empezar.
Algo se repetía, pero no se reproducía igual, un lugar abierto lo conducía a nuestro encuentro y el objeto parecía disponerse a ser entregado a modo de un «don» a cambio de una palabra que restituyera el sentido de los padecimientos reales de su historia. Una palabra llamada a ocupar un lugar vacante en su existencia, una palabra destinada a desanudar la prisión de su ser, una palabra arrojada como un puente sobre el abismo de la ausencia del objeto, una palabra que lo orientase al encuentro de un Otro.