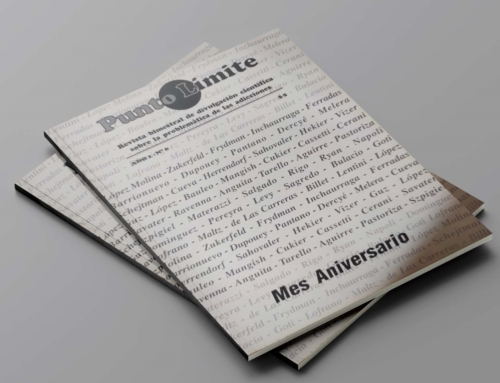Project Description
Confrontaciones
Sobre la formación profesional en el campo de las toxicomanías
y otras problemáticas relacionadas.
Relatos de una práctica
Bruno José Bulacio
Doctor en Psicología. Director del IDIA (Instituto interdisciplinario de investigación y asistencia), Buenos Aires.
Docente de la carrera de Post-grado de Especialización en Drogadependencia. Universidad Nacional de Tucumán.
Docente de la carrera de Post-grado de Especialización en Criminología.
Universidad Nacional de Cuyo; Universidad Nacional de San Juan.
Transcurrían los años `80 y estábamos entrando en la última década de fin de siglo, ya se habían derrumbado las ideologías y con el viejo muro que dividía las Alemanias, también las fronteras que separaban nuestra práctica como analistas, del campo social y de sus nuevas problemáticas. Se hacía indispensable una revisión de los fundamentos de nuestra práctica y particularmente para aquellos que trabajamos en el área de las toxicomanías y otras patologías asociadas.
No se trataba de dar cuenta desde una teoría del psicoanálisis, de las vicisitudes, obstáculos y problemáticas de esta clínica, a nada nos conducía; era necesario, esta vez, poner al psicoanalista en el diván del toxicómano.Nuestro paciente había llegado no sólo para quedarse sino también para interrogarnos.
Vivíamos en una ciudad, Buenos Aires, que había hecho un culto casi religioso, obsecuente y hasta cierto puntoirracional del dogma freudiano, revaluado por la escuela francesa de psicoanálisis, inspirada en las enseñanzas del Dr. Jaques Lacan.
Muchos psicoanalistas fieles a su estilo y al de sus instituciones, no comunicaban en sus escritos o presentaciones públicas la realidad de su experiencia con toxicómanos en la intimidad de sus consultorios, refugiándose en la repetición de conceptos y citas de texto quetan sólo servían para justificar lo insostenible de esapráctica. Los que se ocupaban de estas comunicaciones, salvo algunas excepciones, no eran los que podían acreditar experiencia; conocedores de la teoría, se hacíanvisibles en sus escritos las inconsistencias lógicas del inexperto.
Los años `90 introducían “el fin de las certezas” asociado a los conceptos de complejidad y transdisciplina, dando lugar a nuevos discursos relacionados con el
pensamiento de Morin, Prigogine y otros en el campo de las ciencias sociales. Hablar de toxicomanías no sólo nos exigía un pensamiento complejo, sino que
nos denunciaba carentes de un campo de investigación interdisciplinaria y transdisciplinar que nos permitiera sostener los fundamentos y alcances de una
práctica sobredeterminada por una variedad de discursos y campos vinculados a la escena social, epistemológica y cultural.
El observar que nuestros servicios de atención de toxicómanos, sean éstos públicos o privados, estaban en manos de profesionales -recién egresados de sus universidades con una precaria formación de grado y en todos los casos sin capacitación en la “especialidad”- denunciaba una patética contradicción en los hechos con los relatos que prevalecían en los ámbitos académicos y/o en le discurso “oficial” de nuestras instituciones y organismos especializados. Desprotegidos por la falta de formación y experiencia, estaban expuestos a la violencia de un sistema que depositaba en manos del más inexperto, lo más complejo de esa práctica y su objeto: el toxicómano y su relación con la realidad jurídica, política, social e ideológica de su tiempo.
Las estadísticas oficiales y estudios sobre casos denunciaban la inconsistencia y precariedad de estos programas y sus resultados. La otra realidad la constituían los programas que sostenían esta práctica en manos de “operadores socioterapéuticos” o “adictos en recuperación”, sin formación académica pero autorizados para esta experiencia por su condición de ex-adictos.
Invitado para el dictado de un diplomado en la Universidad de Tijuana (Baja California-México), advierto que un alto porcentaje de los programas de todo el noroeste mexicano estaba en manos de “adictos en recuperación”. Con aporte financiero del estado, en muchos casos estos programas contaban con más de 600 (seiscientos) internos en situación de autoayuda. Salvo excepciones, los inscriptos a mi seminario eran “adictos en recuperación”, todos ellos directores de programas con sede en Baja California y otros estados limítrofes. Cuando los interrogo sobre sus expectativas para ese diplomado, uno de mis alumnos me comunica cierto escepticismo. Me dice que la única oportunidad en que se vinculó con un profesional, había ocurrido hacía muchos años con motivo de una
entrevista realizada en un servicio de salud de la ciudad de Tijuana.
“Yo era más joven y frecuentaba Revolución (Mítica calle de esa ciudad conocida por sus lugares nocturnos), ya había tocado el límite con la heroína, fue por una sobredosis que llegue al hospital, …luego de la desintoxicación y algunos cuidados médicos tuve una entrevista con una psicóloga de ese servicio la que duro muy poco… Me la termine ´comiendo´, eso es lo que pasa con los profesionales del hospital, uno termina ´desayunándolos´, …donde pude encontrar finalmente ayuda es en la comunidad que dirijo.
Nuestro programa tiene un modelo “cristocéntrico” y está basado en la fe. Yo encontré ahí mi salvación, llevo 11 años de abstinencia…”.
Le respondo que comparto su observación y que no deseo colaborar aún más a su “indigestión”. Mi propuesta para este seminario es un trabajo de intercambio;
quizás sea ésta la oportunidad para comprender por qué ese profesional habría fracasado en su intento de poder escuchar su demanda, mientras que el programa de la comunidad, ajeno a toda concepción médico-académica, había podido dar una mejor respuesta a sus necesidades.
No me inclino a pensar que las toxicomanías no puedan ser comprendidas en el marco de un dispositivo científico o profesional, y menos en que sólo sea el camino de un acto “cuasireligioso”, el único capaz de dar respuesta a la realidad del toxicómano. Es de observar también que tanto en nuestro medio como en el exterior los modelos de atención y prevención de las toxicomanías carecían en sus bases de programas de investigación que los hagan sustentables.
En el año 1997, con motivo de una invitación al Dr. Olievenstein, un verdadero referente para el primer mundo en lengua francesa sobre estas cuestiones, le pregunto en el marco de una entrevista para una revista especializada:
BB: ¿Cuál es su opinión del poco lugar que se le ha destinado, desde las instituciones como desde las políticas, al tema de la investigación en toxicomanía?
CO: No creo que ninguna sociedad tenga deseo sincero de curar al toxicómano o de comprenderlo. La meta social es proteger el centro de nuestras ciudades, contra la llegada de los “bárbaros”, por lo tanto se hacen cosas a un nivel mínimo paliativo.
Los verdaderos tratamientos, los más eficaces, están cada vez más reservados a los ricos y para el resto ya no hay consideraciones, salvo la exclusión o el control social. En este cuadro la investigación no le interesa a nadie, sólo le interesa a ciertos medios especiales, solo interesa en el dominio de la epistemología, para saber como controlar una “epidemia”. Quise hacer una pequeña investigación para ver cuántos estudios etno-antropológicos había en mi país a propósito de la droga, y solo había cuatro. Por lo tanto es una elección…
Nuestros profesionales no sabían a donde ir, ¡pero debían ir ya! Con el mejor estilo de nuestros clientes, los programas se organizaban sobre un modelo de acción muy poco sustentable en sus fundamentos y como consecuencia en el alcance de sus resultados y en la protección de sus recursos tanto materiales, como humanos. La falta de programas de investigación no es sólo antieconómica, dada la poca sustentabilidad de las propuestas, sino irracional, cuando nos vemos confrontados con la compleja naturaleza de su objeto. Nos decía el mismo Claude Oliveinstein en su paso por Buenos Aires, que si un grupo de oncólogos se acercara a sus pacientes con el grado de información con que nosotros tratamos al toxicómano la tasa de mortalidad seria del 100%…
Quisiera exponer brevemente algunas reflexiones sobre el rol del “operador socioterapéutico” o “adicto en recuperación” y su relación con las instituciones destinadas al tratamiento de toxicómanos, su formación y convivencia con profesionales de otras disciplinas con formación académica.
Nos encontrábamos con verdaderas dificultades cuando éramos objeto de un pedido de formación, al advertir que no contábamos con un espacio institucional que pudiera dar respuesta a su demanda, dado que éramos concientes que su situación de ex-adicto, sus condiciones culturales y de educación, y los motivos de la demanda, diferían de cuando estas provenían de profesionales con formación académica.
El primer obstáculo recae muchas veces en no poder incluir, sin un trabajo preliminar, al operador socioterapéutico en un espacio compartido con otras disciplinas.
Esta dificultad hacía que se perdiera toda la riqueza de su experiencia, debido a la falta de espacios diseñados
para su integración e intercambio con otras disciplinas.
Existen muchas instituciones, las llamadas comunidades terapéuticas, que si bien cumplen con un rol social destacado absorbiendo volúmenes muy importantes de la demanda para el mercado laboral del operador, no poseen los dispositivos para su formación adecuados a esta demanda, en particular cuando se trata de personas que han completado o se encuentran en la última fase de su programa de recuperación.
Sabemos que mas allá de la capacitación técnica para el ejercicio del rol, existe un requisito esencial que hace posible sostener esta práctica, esto es, que el sujeto haya alcanzado “un equilibrio emocional y crecimiento personal sustentable”. Este proceso no puede ser garantizado tan sólo apelando a un programa de capacitación, sino que es necesario concebir un espacio institucional donde el sujeto pueda procesar su experiencia en el marco de un “dispositivo” para la reflexión sobre la práctica, sus obstáculos, y experiencias asociadas a la subjetividad.
Muchas demandas de formación tal como llegaban al instituto (IDIA, Instituto interdisciplinario de investigación y asistencia) traían consigo toda la problemática de la identificación vinculada a su condición de ex-adictos. Con motivo de un pedido de inclusión en nuestros grupos de formación, uno de nuestros alumnos nosdecía: “Nos resulta difícil el trabajo con los grupos de admisión, nos vemos todo el tiempo a nosotros mismos, nos
encontramos con nuestra historia reciente, con los mismos miedos, con angustias parecidas… No sabemos muchas veces como ayudar a nuestros pacientes”.
Sus palabras expresaban no sólo la necesidad de herramientas o recursos técnicos, sino que ponía al descubierto la falta de contención por parte de la institución
para el ejercicio del rol y las condiciones mínimas para preservar la “salud emocional” del staff y su función.
Otro tema de interés es la relación del operador socioterapéutico con los profesionales de formación académica que integran el equipo de la comunidad, los obstáculos en la comunicación y las resistencias a un trabajo integrado y de intercambio. El aspirante a operador socioterapéutico dentro de la comunidad y en la última fase de su estadía residencial (reinserción) sabe que es ésta una etapa crucial. El sujeto se encuentra atravesando una verdadera crisis de identidad y cambio. Es el mismo programa que hace del rol de operador en su condición de adicto en recuperación una suerte de interfase de la identificación a un nuevo estado de ser del sujeto.
Hemos observado que en muchos casos la institución, al otorgarles este espacio frente a necesidades tanto del sujeto como del sistema, puede contribuir a forzar una pseudo-identificación a modo de un “legado” de la Comunidad, haciendo obstáculo a cualquier otra alternativa de elección.
Los equipos profesionales necesitan la presencia del operador dentro del sistema, pero a pesar de esta necesidad en algunos casos se ven inclinados a sostener prejuicios no declarados sobre esta función. Competencias por el “poder”, encubiertas entre profesionales y operadores son una realidad de la convivencia dentro de estas instituciones que conducen muchas veces a su “discriminación”; y lo lleva a asumir su defensa desde el único lugar en que este se puede autorizar en su práctica.
Muchos me decían: “Si usted nunca vivió la experiencia de la droga, ¿cómo puede comprender a un adicto?”, “los profesionales no saben lo que es ser un adicto, no pueden saberlo”, “nunca han tenido esta experiencia”.
Esta división de aguas entre la práctica profesional y la del adicto en recuperación parece ser bastante paradigmática de nuestras instituciones. Cuando el operador socioterapéutico en su condición de “adicto en recuperación” se representa en ese lugar de “saber”, que puede enunciarse: “más que yo nadie puede saber sobre un toxicómano”, el sentimiento de omnipotencia que oculta una fuerte necesidad de “legitimación” puede conducirle a desaciertos y sobreactuaciones.
La falta de legitimación conduce a una crisis de despersonalización con las consecuencias que esto tiene para su identidad dentro y fuera del sistema. El sujeto ya no es elmismo y en este juego aparece el riesgo a “la recaída”. Es en todo caso la búsqueda por sostener ese otro lugar lo que conduce a “reforzar” la nueva identificación”.
Hay un deseo que es “normalizado” y que opera como un “espacio transicional”, un puente entre la jeringa, la marginalidad y la nada, al éxito y el protagonismo.
confrontaciones Cuando la fase final de su tratamiento institucional, por dificultades del sujeto y del contexto social, fundado en un fuerte “prejuicio”, resiste su reinserción; al no encontrar una salida que pueda conciliar con su deseo, la identificación al rol de operador socioterapéutico en su condición de “adicto en recuperación” o “ex-adicto recuperado”, según sea el contexto social o cultural en que se proponga, es vista como “un camino hacia el poder” con la perentoria necesidad de producir una esquizoidía con ese pasado, que conserva a su vez, que recicla los rasgos identificatorios de su nueva identidad.
Este nuevo rol no puede resolver lo que el sujeto no ha elaborado en esa etapa final del tratamiento que llamamos “reinserción”. La profesionalización de este rol no puede incluirse como fase programada de su tratamiento, sino que sólo una adecuada elaboración del proceso hará posible la libre elección del sujeto, y su inclusión como futuro integrante del staff.
La “profesionalización” puede estar atravesada por cierta “manipulación” si prevalecen los intereses de las instituciones a las necesidades reales del sujeto. Hay factores económicos que determinan el lugar del operador dentro de la institución; muchas veces permanecen horas trabajando sin apoyatura técnico-profesional, circulando como objetos intercambiables o descartables por el mismo sistema.
Cuando las economías de las instituciones son subsidiadas y los programas responden a este modelo, la “Comunidad Terapéutica” puede convertirse en un
emprendimiento de bajo costo para inversores privados, desatendiendo los recursos necesarios para dar cumplimiento a su función y objetivos.
Muchas veces, el operador, atravesando la última etapa de su tratamiento institucional o bien en una etapa posterior y “pseudoprofesionalizada” de su práctica (pagos fuera de contrato, sin seguro de salud o aportes previsionales) queda capturado en las redes del juego económico de la institución reintegrándole como retribución su fuerza de trabajo, en el marco de un programa que oficia como único sostén para el sujeto.
Carentes de herramientas conceptuales para su práctica, quedan librados a la repetición de un modelo o bien a la “improvisación”, con costos que deben ser también estimados en sus consecuencias sobre el verdadero objeto de su práctica, ese colectivo que constituye la población residencial de la Comunidad. Observamos la falta de contención necesaria para el ejercicio de esta función, la ausencia de formación, y de un espacio “clínico” para procesar su experiencia en las relaciones con el paciente, el sistema de la Comunidad y su convivencia con otros roles profesionales.
El trabajo aislado, la falta de legitimación de esta práctica y una cobertura abusiva de horas de trabajo que ningún organismo oficial legisla, son aspectos de un quehacer que le exige incluirse en una escena iatrogénica para el ejercicio de su función. El trabajo abusivo, muchas veces producto de sus propias necesidades económicas, sumado al estado de alienación en que lo asume el modelo, lo introduce en un dispositivo de dependencia que no de la mejor manera rememora su
condición de toxicómano.
La crisis en su relación con el sistema muchas veces explica la “recaída”, esto es el reencuentro con una “práctica” que le permite por la vía de ese “acto”, una
tentativa de “desalienación”, de separación del mismo sistema que lo produce como “operador socioterapéutico” y lo alinea como sujeto.
Si su inclusión en el modelo no reconoce la necesidad de “sistemas abiertos”, su función se verá obstaculizada bajo los “efectos tóxicos” de una trama especular, lo que en otro lugar he definido como “la adicción del otro”, aquello que no puede ser simbolizado, representado, a propósito de lo que interroga en el sujeto (y el
sistema), el lugar del saber, el poder y la legitimidad de esta representación, esa misma que está llamado esta vez a “encarnar” como “operador socioterapéutico” en su condición de “ex-adicto”.
Estábamos terminando los `90, y próximos a los festejos de fin de siglo, invitado con motivo de unas “jornadas” auspiciadas por un organismo oficial, me impresiona gratamente la exposición de dos representantes de una escuela europea que ha contribuido mucho en nuestro medio a la difusión del modelo de Comunidades Terapéuticas para la atención de toxicómanos. Me sorprende un discurso que si bien no estaba citado, traducía muchas de las ideas de Illya Prigogine aplicado a los sistemas. La apertura de este discurso, tan ajeno a los que estamos acostumbrados a escuchar en el marco de nuestras Comunidades Terapéuticas, despierta mi interés y me llena de expectativas. Finalizada la exposición me acerco a los expositores, me presento y les solicito una entrevista antes de la partida a su país de origen.
Ese mismo día, en el lobby de un importante hotel de Buenos Aires, aprovecho la ocasión de este encuentro para comunicarles un proyecto que veníamos desarrollando en la sede del instituto para la formación de operadores socioterapéuticos, en el marco de una nueva propuesta. El programa llevaba el nombre de
“Grupo operativo de reflexión para operadores socioterapéuticos” y entre otros puntos incluía, “cuestiones de la práctica y el modelo”, “elaboración e investigación sobre el rol”, “la relación con los equipos profesionales de formación académica” y finalmente cuestiones sobre la noción de “recuperación” y “recaída”. El programa estaba concebido como una propuesta abierta para una red de Comunidades Terapéuticas de la provincia de Buenos Aires.
Este proyecto, puesto en marcha como una experiencia de laboratorio sobre el modelo desarrollado para grupos profesionales en marzo de 1997, fue presentado con la intención de que este grupo europeo pudiera mediar en su condición de ONG para la solicitud de financiamiento a la Comisión de Comunidades Europeas que por esa época contaba con créditos abiertos, para países integrantes del “Convenio Marco para el Cono Sur” en América Latina.
En Buenos Aires ya se había desarrollado a fines de los ochenta y comienzos de los noventa, programas de formación para Operadores Socioterapéuticos, como proyecto de una comisión del gobierno con financiamiento internacional. En esa oportunidad, el programa contemplaba fundamentalmente instruir y formar “operadores socioterapéuticos” en el marco del modelo. Esta vez proponíamos un dispositivo para “poder pensarlo” sobre los avatares de la experiencia de aquellos mismos alumnos egresados del programa que nos presentaban las dificultades de su práctica y de su relación con las instituciones.
Luego de haber presentado mi propuesta, mi interlocutor me expresa que “el sistema no permite este tipo de intervención, es más, aún podía llegar a ser un factor desestabilizador para el modelo de la Comunidad Terapéutica”. De concebirse un dispositivo de supervisión o de reflexión sobre el rol (como
nosotros lo presentábamos), este no podía ser “externo” al programa de la comunidad terapéutica sino interno y respetando las jerarquías del sistema y las bases ideológicas de la propuesta. Luego de agradecer el tiempo que me habían dispensado, no podía tratar de conciliar lo expuesto en aquella ponencia de la mañana con la respuesta que había obtenido por parte de mis interlocutores.
Todo parecía denunciar un patético divorcio entre lo que se decía sobre los fundamentos del modelo y lo que en definitiva se ejecutaba en el marco de nuestros programas para la recuperación de toxicómanos. Una práctica a la que ya estábamos acostumbrados aunque esta vez no se trataba de psicoanalistas con acento francés.
Expondré, a continuación, algunas observaciones sobre mi práctica en la formación y la supervisión, esta vez de programas profesionales.
En primer lugar quiero destacar, el poco espacio que nuestras instituciones otorgan a “la reflexión sobre la práctica”, la más de las veces limitadas por la perentoriedad de respuesta que exige la problemática de nuestros pacientes y las urgencias que los dominan.
En segundo lugar, el aislamiento entre las instituciones, sean estas públicas o privadas, frente a la necesidad de un diálogo mas sostenido en el intercambio de experiencias, propuestas y modos de intervención.
En tercer lugar, la necesidad de formación y de herramientas conceptuales para operar sobre una práctica que no puede permitirse aludir la noción de cura y la obtención de resultados frente a pacientes en situación de riesgo.
En cuarto lugar, la perentoriedad de respuesta de nuestras instituciones frente a cuestiones que requieren una reflexión más detenida, se constituían en un síntoma de nuestros equipos profesionales, frente a la complejidad de elementos que intervienen en la resolución de casos.
En quinto lugar, las limitaciones no sólo en la escritura teórica o el relato clínico, sino en la comunicación testimonial y la descripción de experiencias concretas.
En sexto lugar, la necesidad de autocrítica e innovación en el marco de “un saber” -no siempre declarado- sobre la obsolescencia de nuestros recursos, a la hora de ponerlos al servicio de los dispositivos para el tratamiento y la prevención.
La poca permanencia y continuidad de nuestros pacientes en los programas, y las dificultades en el tratamiento de la demanda, nos sumerge en una clínica con sujetos asintomáticos que parecen naufragar en el vacío de una existencia que hace abuso de la significación de ese acto, que parece orientado a esperarlo todo del otro, y somos nosotros los destinatarios de esa demanda. No pudiendo eludir los efectos y consecuencias de lo “insoportable” de esa experiencia.
No hay clínica de las adicciones sin una metaclínica que atienda las implicaciones de la propia subjetividad del terapeuta y la de los discursos en que este sostiene su labor institucional. No hay una clínica de las toxicomanías sin “una clínica de la clínica”, ésa que debe tratar sobre el modelo de nuestras instituciones, los obstáculos de nuestra práctica, la crisis de nuestros relatos y, finalmente, las “dependencias” intelectuales o institucionales, aquellas que ahogan la iniciativa, la creatividad, las que intoxican el pensamiento y colapsan la identidad profesional.
Es necesario desinstitucionalizar “la escucha” para que la palabra no aparezca denegada frente al arbitraje de “una razón oficial” que pretenda domesticar la verdad, bajo el dominio de un supuesto saber de especialistas.
Estamos obligados al permanente atravesamiento de esta posición, nuestro “objeto” no es sino un “pretexto” que nos conduce todo el tiempo a otro “texto”, frente a la labilidad e inconsistencia de las palabras, las cosas y las teorías que sobre ella soportamos, en un mundo mudable donde nuestro toxicómano parece anclar su acto como paradigma incompleto de la representación de hombre de nuestro tiempo.
Otrora la histérica, hoy el toxicómano, viene a interrogarnos; no recusemos su pregunta. Ésta es nuestra propuesta y estamos ciertos de que cualquier programa de investigación o formación de profesionales en este campo no puede dejar de dar testimonio de ello.
Las toxicomanías se representan en cualquier escenario de nuestra práctica, tanto privada como institucional como un llamado a interrogar la legitimidad y alcance de los discursos en que se sostienen nuestras disciplinas y sus modos de comunicación e intercambio.
En este campo, la transmisión debe estar necesariamente enlazada a una suerte de testimonio que no deja de implicar al sujeto y lo que le asegura a través de ese dispositivo testimonial es el pasaje de lo “inefable” de la subjetividad de esa experiencia a la dimensión de lo comunicable, como conocimiento de lo real.
Hemos privilegiado en nuestra propuesta el concepto de toxicomanía en la medida que ese significante nos ha permitido avanzar más decididamente en torno a una epistemología orientada al campo social que nos permita interrogar las distintas disciplinas sociales, sus relatos y los obstáculos inherentes a su práctica, a la luz de una renovada mirada que nos conduzca por un camino de mayores transparencias de la que transitamos hasta hoy.
Los organismos, tanto nacionales como internacionales, propician el otorgamiento de subsidios o alientan proyectos de investigación enrolados en el marco de las ciencias biomédicas o en el producto de mediciones estadísticas, que en el contexto metodológico de las ciencias fáctico-formales, hacen de los resultados cuantitativos de estos estudios, la justificada ejecución de sus programas.
Sin tomar una posición excluyente, de algo estamos seguros, que lo que el toxicómano está llamado de interrogar en nuestra práctica no es el resultado de una conclusión estadística o el producto de una evaluación biomédica, sino algo difícil de cuantificar y ajeno al espíritu de toda medición.
En el año 1997 presentamos un proyecto para un programa de investigaciones clínicas a una ONG francesa a los efectos de obtener financiamiento. Con ese motivo invitamos al Dr. Claude Olievenstein a la Argentina, quien se desempeñaba como presidente del consejo científico de esa organización. El programa consistía a grandes rasgos en un trabajo con la participación de todas las instituciones a nivel nacional que se ocupaban de estos temas, a los efectos de abrir espacios de reflexión sobre la práctica en el marco de un intercambio interdisciplinario, cuyo compromiso consistía en la producción de trabajos clínicos y de experiencias concretas a ser presentadas públicamente en unas jornadas de clausura abierta a toda la comunidad profesional.
Finalmente todo este material sería editado en Internet y los resultados de la experiencia contribuirían al diseño de un programa modelo para el Tratamiento y
Prevención de las Toxicomanías con sede en la Ciudad de Buenos Aires.
El programa era de muy bajo costo dado que la mayor parte de los aportes docentes estaban arancelados y la organización de las jornadas de clausura junto con la publicación de los trabajos científicos tenían financiamiento del Gobierno Nacional.
Tuvimos la satisfacción de que el Dr. Olievenstein no sólo aprobara nuestro proyecto, sino que apadrinara nuestro programa para su presentación a la comisión de Comunidades Europeas.
A través de nuestro representante en la ciudad de París, expertos en asunto de drogas de la comisión, nos hacen llegar su respuesta: los créditos para el financiamiento estaban sólo disponibles para el desarrollo de programas de tratamiento y los recursos para la formación de profesionales por razones políticas, destinados a los países del este europeo. Dejando indicado la no existencia de partidas económicas para la investigación, dado que no tenían prioridad en el marco de las políticas para asuntos de Drogas de la Comunidad Europea, sugiriéndonos su presentación para una próxima convocatoria.
Un colega me decía ¿sabés por qué es tan difícil la investigación en este campo? Porque tiene que ver con lo que “quema”. No es la droga lo que verdaderamente nos atormenta, si no eso sobre lo cual nada queremos saber. Lo que Freud llamaba “lo reprimido”, lo que es inconsciente para el sujeto, para nuestra cultura y el sistema que nos representa o como en nuestro caso, estamos llamados a representar como especialistas en este campo, es por eso que cuando hablamos de drogas siempre estamos hablando de otra cosa ■