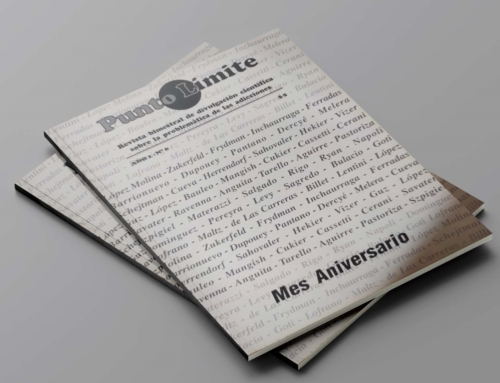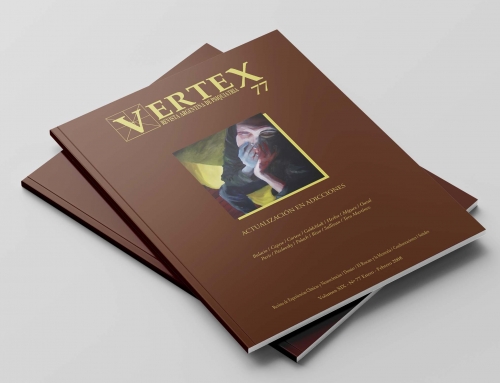Project Description
ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE UNA EXPERIENCIA CON TECNICAS CORPORALES EN ADOLESCENTES QUE HACEN USO INDEBIDO DE DROGAS*
Dr. Bruno J. Bulacio
El objeto del presente trabajo es mencionar algunas de las técnicas desarrolladas en el curso de esta labor, así como también, al gunas de las consideraciones hechas a lo lar go de más de un año de experiencia con adolescentes (usuarios de drogas) dentro de un programa de reeducación social (CENARE SO).
La inclusión de estas técnicas y la naturaleza misma del encuadre institucional. modelado por el tiempo en las vicisitudes de una experiencia inédita en nuestro medio, imponía la revisión de ciertos objetivos y lineamientos generales del trabajo. Ya no se trataba entonces de la Comunidad Terapéutica de la Clínica Privada o del Hospital Psiquiátrico, sino que inaugurábamos un nuevo modelo de abordaje a la problemática integral de los jóvenes usuarios de drogas. Las preocupaciones en torno a un cuerpo adolescente desbastado en la experiencia toxicomanígena justificaban de por sí la inclusión de estas técnicas en el Subprograma Residencial de este Centro Nacional El trabajo se realizó sobre la construcción de imágenes corporales, individuales y grupa les o mediando la utilización de objetos. Las consignas tendieron a reproducir en un juego de imágenes la fantasía en torno a la idea de grupo y su representación, materializada a través la utilización de objetos concretos. (Estructura abstracta, material y objetiva del grupo). Este modelo material como imagen analógica constituía ya una primera aproximación al diagnóstico grupal.
En la construcción de imágenes analógicas o simbólicas se utilizaron sillas como objetos intermediarios y por lo poco estructurado de los estímulos disminuían las resistencias, favoreciendo los mecanismos proyectivos y la expresión de la fantasía grupal. Dichas técnicas se convirtieron en el principal instrumento tanto para la etapa de diagnóstico, como de tratamiento.
La condición de «objeto intermediario» facilitaba el compromiso afectivo y personal permitiendo la aprehensión de vínculos no manifiestos al observador.
La posibilidad de evaluación de las modalidades individuales de inclusión en el grupo eran expuestas a través de la actuación de ro les «no verbales», complementarios a la imagen grupal. Esto facilitaba el descubrimiento del tipo de relación individuo-grupo de pertenencia, recreado simbólicamente en la complementariedad de las imágenes, de suma utilidad en el trabajo con grupos cerrados, pero que permitían inicialmente la incorporación repentina de nuevos miembros con distintos ritmos de adaptación.
Ej: Una vez construida la imagen se pide que cada miembro del grupo se incluya en la misma asumiendo una actitud corporal complementaria. El asistido trepa la estructura construida con sillas y en una posición de extremo cuidado y equilibrio ex presa: Desde aquí puedo mirar por la ventana, ver hacia afuera, pero nada más que eso… estoy cómodo… pero prisionero de no poder hacer movimientos, sino todo se derrumbaría. Estas palabras. acompañadas de la actitud corporal y el modo como el cuerpo se había incluido en la estructura, nos daban la imagen relacional de su fantasía de pertenencia a un grupo La postura excesivamente cui dada, tensa y atenta al equilibrio que debía realizar para preservar la imagen, expresaba el correlato de lo verbalizado y el modo como se conducía institucional mente el asistido.
Otra variante significó la técnica de «espejo grupal en la que los distintos miembros del grupo representaban con sus propios cuerpos el modelo de la imagen creada. Era importante en su evaluación no descuidar el pasaje a través de la vivencia dramática de situación. procurando que cada uno de los integrantes verbalizara su experiencia de participación en la nueva imagen -modelo en espejo de la anterior-, esta vez construida con sus propios cuerpos. Los asistidos expresaban verbal mente lo que su ubicación, en la compleja imagen, sugería y si sentían relación alguna con el lugar que ocupaban en el grupo real. Los efectos ligados a la misma confirmaban los afectos ligados a situaciones reales del grupo.
Estas imágenes analógicas nos permitie ron una mejor aprehensión de las relaciones «teléticas» (atracción-rechazo) a través de la distribución espacial de los elementos (objetos o personas) utilizando el espacio como medida de relación.
La idea de movimiento ha sido útil para incluir una nueva variante: «la historia de las relaciones dinámicas en la constitución tempo ral del grupo». Esta técnica es útil en los re test de evaluación en la medida que incluye la dimensión de lo temporal (historicidad) y nos permite un enfoque diacrónico de la situación grupal.
Ej: El asistido distribuye las sillas según considera estaban dadas las relaciones en su grupo; luego, las va modificando según los momentos significativos de su evolución como él las había vivido. La imagen comienza a asumir un movimiento inesperado: sillas que son volteadas con violencia, otras cambiadas de lugar o aleja das de la imagen central, dan la idea de un juego de cohesión-desintegración que es la mejor manera para representar la historia de este grupo sujeto a los más diversos cambios e imprevistos. En las observaciones siempre se compro baba que el sujeto reproducía en las construcciones individuales no sólo aspectos conflictivos de su personalidad o de dramática grupal, sino también verdaderas reproducciones de su propio esquema corporal (cuerpo fantaseado).
La utilización de dichas técnicas constituía un medio adecuado para el análisis de la estructura interna de las relaciones grupales. una manera de descubrir los vínculos en el estado más puro a la observación. Tales observaciones y las hipótesis enunciadas acerca de la dinámica de los mismos se veían facilitadas muchas veces por la utilización de sillas en las construcciones de imágenes grupales. Dichos objetos mediaban el grado de compromiso de sus miembros en la expresión de un «mito» que pretendía dar cuenta de la existencia misma del grupo. Armonía, unión, amor, amistad o su opuesto: la presencia de un grupo devastado, derrumbado, fracturado, muerto, constituían muchas veces las fantasías subyacen tes. Verdaderas estructuras de relación, don de la mínima descompensación en una parte del sistema podría llegar a producir la desintegración del todo.
En la mayoría de los grupos. la existencia de estos mitos se presentaba como fórmulas que tendían a preservarlos de una supuesta destrucción (fantasía de muerte), que ponía en peligro la propia vida del grupo, fundada en una vivencia sincrética de relación. Una suerte de desprendimiento del ser, un pasaje de condición (endogámica-exogámica) regulada y regida por el mito y que delataba el terror al descubrimiento de la propia individualidad. La presencia de una identidad nunca alcanzada y oculta en la identidad del grupo y su cultura. la droga.
La presencia de estos mitos escondían, en la mayoría de los casos observados, un fondo confusional, verdadero motor de la dinámica del grupo. Un movimiento fluctuante de integración (aglutinamiento)-desintegración (estallido), acompañaba el ritmo de su evolución en la tarea. Este juego oscilatorio, destacado a través de una fenomenología de la conducta de estos grupos, descubría la aparición de ciertos núcleos psicóticos, que una vez producidas ciertas descompensaciones, derivaban hacia formas caracteropáticas de conducta grupal (estereotipia de roles).
Se observaba, tomando como referencia el espacio en un caso o en otro, aglutina dos en un sector de la sala en comunión de amor y amistad o dispersos en la misma como cuerpos diseminados por un gran estallido confusional de emociones. Este sincretismo oculto en el modo de ser de estos grupos también comprometía la presencia de los cuerpos como no diferenciados. Era común observar cómo algún asistido compartiendo el «raye» de algún otro o frente a una proble mática grupal no esclarecida, convertía su cuerpo en blanco de la propia agresión no discriminando el porqué de su conducta, aunque consciente muchas veces de su extravagan cia.
Si bien estas hipótesis no tienen el alcance de una generalidad, abren inductivamente el camino a la comprensión de la conducta co mo efecto de una matriz sincrética grupal en el mismo origen y constitución de estos grupos por lo particular y específico que reúnen.
¿Por qué tanta preocupación por la conducta del individuo en el seno de un grupo? Pues si bien se trataba aquí del cuerpo y la comunicación, no debíamos olvidar que dicha tarea se insertaba en un programa reeducativo y con vista a la reinserción social del joven en un plazo de aproximadamente nueve meses luego de su internación.
El Subprograma Residencial cuenta con un cuerpo normativo que instituye su estrategia como sistema, siendo a su vez continente de los distintos encuadres de trabajo. El uso del guardapolvo por el profesional, su credencial identificatoria el trato de «usted» con el asistido, la distancia en el contacto corporal con los mismos, la prohibición en el intercambio de objetos (cigarrillos, obsequios, etc.), así como la función celadora del personal (aplicación de sanciones), son un efecto importante del sistema en el cual nuestro encuadre no podía permanecer ausente.
La corrección de conductas no adaptativas, así como la implementación de las normas institucionales, fueron incorporadas al encuadre conviviendo con la «libre expresión» de las capacidades creativas.
El correlato entre individuo y grupo (institución) constituía indicadores de importancia en la evolución del tratamiento. Importaba entonces investigar el tipo de trato social y el modelo relacional de cada individuo en particular. Con ese objeto se implementaron técnicas tendientes a evaluar la capacidad de relación en el seno de los grupos (imagen detenida con rol complementario).
La utilización de «Role-playing» constituía un medio apropiado para penetrar en las distintas áreas de organización en la vida social de los individuos: tiempo libre, educación. trabajo, vocación etc. En algunos casos era común observar cómo se articulaba la problemática de lo corporal con ciertas fisuras institucionales, como si el cuerpo se convirtiera en un medio idóneo a la expresión de algo que no por exterior permanecía del todo ausente. No resultaba difícil a veces establecer relaciones de sentido entre una problemática y otra.
La inclusión del «Test de espontaneidad». creado por Moreno, resultó útil como test adaptativo: verdadero instrumento de evaluación capaz de medir en la acción misma el nivel o capacidad de respuesta adaptativa de un individuo frente a situaciones nuevas, El test permitía explorar la naturaleza de esta res puesta relacionándola con la realidad de la escena protagonizada. Esta capacidad de res puesta espontánea delataba al sujeto en sus limitaciones y dificultades de trato social y el tipo de conexión con la realidad.
Las técnicas utilizadas en la exploración de la conducta adaptativa de los individuos constituían formas de anticipación a la elaboración de problemas (antes o después de que éstos tomaran real contacto con la realidad exterior). Las situaciones planteadas por los grupos, problemáticas generalmente ligadas al afuera (salidas programadas) creaban un terreno propicio a la introducción de situaciones imprevistas a las cuales debían responder. El encuentro con un «viejo amigo» que les invitaba a drogarse. los reveses del encuentro familiar, un procedimiento policial, etc. (técnica de interpolación de resistencias) recreaban en el individuo «como si» las posibilidades que la realidad del afuera podía llegar a brindaries. La cuestión familiar no estuvo ausente en la mayoría de los trabajos realizados.
Los recursos aplicados a «Teatro espontáneo», no sólo constituían una buena técnica de caldeamiento, favoreciendo la enunciación de la problemática grupal recreada en la distribución de los roles elegidos y en el contenido de las escenas, sino que, paralelamente, se convertían en medios idóneos a la explora ción de la cultura del grupo (subcultura marginal).
Los asistidos -así denominados estos grupos de adolescentes una vez que se incorporan al programa CENARESO- recreaban, favorecidos por la consigna, distintos componentes de su propia subcultura de clase. La marginalidad estaba presente en todas sus formas, la violencia, la droga, el delinquir, la no adaptación, acompañaban el ritmo de las escenas. La muerte cerraba el relato, enseñoreando un esperado y siempre inevitable final de tragedia
El trabajo realizado por medio de vocalización es (psicocanto) inauguró una nueva experiencia con los grupos. Heredero de la cultura oriental, el canto «zufi» abrió las puertas al descubrimiento de una nueva dimensión en la capacidad expresiva de los individuos.
Este juego dramático constaba de tres momentos más o menos diferenciados. Una ex presión coral anónima (primer momento) tendía a la unificación de los sonidos a través de la expresión de una letra (vocal). Posterior mente (segundo momento), cada individuo debía recortar su identidad vocal como figura en el fondo coral que le proporcionaba el resto del grupo a través de una expresión que le identificara. Por último (tercer momento), ca da individuo. ya sin fondo de voces, debía ex presar un sonido, un canto, que de alguna forma traducía su propia interioridad, bajo la forma de un sonido o ruido comunicable. «El sonido de la angustia», se le llamó alguna vez, la soledad se dibujaba en su propia melodía, la interioridad se metamorfoseaba en ruido. Un lamento, un llanto; no se escuchó otra cosa.
Cuando se introdujeron por primera vez es tas técnicas, nos tocó escuchar una llamativa voz: era el llanto desesperado de un bebé aterrorizado (¡qué otra verdad podía ocultar aquella máscara!) Un adolescente corpulento, de cabellos largos, poco cuidado, meditativo, muy vuelto sobre si. «un adicto».
Las experiencias iniciadas en sensibilización llamaron la atención sobre la capacidad comunicativa del grupo. la mística del mismo y la corriente afectiva que unía o separaba a los sujetos. El contacto de las manos, la unión de los cuerpos, enlazaban dos vivencias sepa radas minando la propiedad privada de los afectos y convirtiendo al cuerpo en vía regia de contacto con el «mundo» de un otro. No ya la cápsula del propio ser coloreada por el efecto «curtido de algún ácido.
La introducción de técnicas de «psicodanza» acompañadas por la música que el mismo grupo producía, esclareció una dimensión poco trabajada por los grupos: la filosofía oculta del drogadicto.
Cosmogonía trágica de la vida donde el hé roe lleva su destino hasta sus últimas conse cuencias.
Existe una suerte de vocación trágica en el adicto, en el sentido que los antiguos griegos lo solían entender. Revísese el tipo de lectura preferida. las películas comentadas o elegidas, algunas de las figuras místicas de identificación y ello moverá a la reflexión. En todas las escenas la muerte está presente, desafiante y seductora como la pieza faltante que le da sentido a todo.
El juego dramático titulado «la semilla», de utilidad en la exploración de la problemática de crecer, resultó pertinente en el trabajo con estos grupos, y más cuando se trata con adolescentes. Este juego dramático era realizado con música y con participación del grupo. Se invitaba a los asistidos a asumir la posición de «semilla en la tierra». (símil a la posición fetal) dejando llevar por la música el despliegue corporal de movimientos, de la posición inicial a una más evolucionada.
Esta consigna permitió explorar las dificultades y ansiedades vinculadas a la fantasía de crecimiento. Tales consignas aportaban un valioso material a la elaboración y análisis de la conducta individual, movilizando las ansiedades más arcaicas y desnudando los vínculos más primarios. Era común observar en la mayoría de los grupos, la dificultad de abandonar por algunos de sus miembros la posición embrionaria inicial, material siempre útil a la elaboración de la problemática tratada.
Algunos objetivos establecidos en el curso de esta labor.
a) Estimular un trabajo grupal, facilitando en la medida de lo posible (aquí se trataba de adolescentes con serios problemas en el á rea del pensamiento, diagnósticos fronterizos y psicopatías graves en algunos casos). un cierto nivel de simbolización, no desprovisto del conocimiento del propio cuerpo (dado que de esto nos ocupábamos en prin
cipio) a través de la decodificación de su lenguaje.
b) La integración corporal, en un intento de lograr la unidad psicofísica de los individuos fomentando la mejor integración grupal posible y permitiendo una suerte de gratificación en la recuperación de sus posibilidades a la luz de su cuerpo representante de un «YO».
Más allá de los individuos importaba el grupo como entidad, su diagnóstico inicial y el seguimiento de su evolución. El grupo era el objeto sobre el cual recaía nuestra labor, el cuerpo un medio posible de descubrimiento.
Algunas preocupaciones sobre el desarrollo de la elección de algunos indicadores que permitieron evaluar el nivel de evolución alcanzado por los grupos, nos sumergió en el problema de las «resistencias», concepto vertebrado con la idea de movilización de ansiedades y defensas. Si bien toda respuesta al trabajo que de algún modo comprometa lo corporal resulta «movilizadora», mayor consistencia adquiriría aquí la idea de resistencia.
Resistencias que comúnmente se manifestaban en un ataque al encuadre de trabajo, a través de distintas actuaciones, en una actitud crítica y descalificadora de la tarea. La actitud opuesta implicaba un exacerbado interés y elogio desmedido del trabajo realizado. Descalificación o supra-calificación fundada en el valor simbólico que la tarea asumía para ellos. Decimos valor simbólico, en tanto siempre había una fantasía que acompañaba el sentido de sus actuaciones; fantasía que en la mayoría de los casos no permanecía ajena a la vivencia del propio cuerpo o a las vicisitudes de la experiencia drogadictiva, Vivencia de lo corporal, fundada en la experiencia desbastadora de la droga y en los reveses evolutivos de un cuerpo adolescente, donde conviven ambivalentemente la vida y la muerte, el deseo mismo naufragando en el fondo de la «nada». nunca colmado por el «pico». Agresión al propio cuerpo donde la vida se permuta al difícil precio de la muerte. Alguna vez es cuchamos: «Me maté, loco, y encontré la felicitad total», metáfora que desnuda el fondo mismo de la verdad que oculta.
Siempre nos ha llamado la atención el valor que adquiría para muchos jóvenes el tatuaje de su cuerpo. Una forma de dibujar en el mismo, una inscripción imperecedera, donde vive el pasado, el presente y el porvenir. Compleja gama de inscripciones simbólicas lleva da al cuerpo, muchas veces, con la misma aguja que escotomizaba sus venas en la búsqueda del sentido que ocultaban sus símbolos.
Una serpiente enroscada en una daga que simbolizaba tanto la muerte como la transgresión de toda ley. Una cruz. la presencia de Dios, del cual no se separará nunca en la búsqueda del eterno Nirvana. Otra vez nos tocó leer en algún brazo deformado por una infección la inscripción «mamá» a poca distancia de los «cayos 2 que camuflaban sus venas, al costo del dolor, muchas veces atenuado por el efecto de algún fármaco que tallaba en su carne un oculto deseo.
Una psicopedagoga decía: «Aquí de lo que se trata es de transformar un proyecto de muerte en un proyecto de vida». Su preocupación era la problemática vocacional del asistido. En nuestro trabajo, la vocación del mismo por su cuerpo. De lo que se trataba entonces era de transformar un cuerpo muerto en un cuerpo vivo. Trasmutar la agresión en amor.
En una sesión presentamos: ¿Quiere usted su cuerpo? Y respondieron: «Si lo quiero. lo quiero tener más largo. en especial las piernas». Casi una pirueta idiomática para delatar en su verdad, la dramática de una identidad corporal nunca alcanzada.
Algunos jóvenes ingresan al programa muy deteriorados físicamente, los efectos de las drogas no sólo han hecho estragos en su conciencia, sino que atentan contra la biología de su cuerpo y el modo como éste era vivido como propio (modificaciones del es quema corporal).
En otros casos eran observables infecciones graves en brazos y piernas; verdaderas deformaciones del cuerpo que traían apareja dos trastornos en la identidad corporal.
El cuerpo del drogadicto es un cuerpo sepultado en la experiencia adictiva. La droga intermedia su relación con el mundo y las de más personas, trabando su capacidad comunicacional y dificultando la normal expresión de sus afectos.
Retomando lo anterior: si la actividad pasaba a ocupar el lugar del propio cuerpo, convirtiéndose muchas veces en blanco de las re sistencias del grupo, ¿qué pasaba entonces cuando esta era altamente valorada «copan te», como suelen decir? En otra oportunidad nos pidieron duplicar las horas de trabajo argumentando lo bien que se sentían, dado que les «copaba» mu cho esta actividad.
La palabra «copar» tiene un parentesco sinónimo con la palabra «total», utilizada también para definir alguna experiencia gratificante.
Estos términos aluden a la idea o concepto de totalidad y tienen su origen en el lenguaje de la subcultura marginal del adicto Palabras que alguna vez acompañaron la comunicación de la vivencia intransferible de su «viaje»
Tanto la palabra «copar» como el término «total»» poco decían en lo que nos interesaba. dado que eran utilizados en múltiples ocasiones para traducir agrado o interés por algo Esta hipótesis fue confirmada a la luz de una nueva expresión verbal: «la película».
Un asistido solía describir sus experiencias con las drogas utilizando este término y ex presándose histriónicamente.
Cuando esta persona se incorporó a la tarea comenzó a utilizar el mismo término para comunicar su experiencia en el desarrollo de alguna consigna. Fue el puntapié inicial que abrió el juego a la indagación, hallando la res puesta esperada: «Lo que a veces hacemos en esta actividad, es muy semejante a un viaje La expresión «la película», por más especifica y menos difundida reveló su sentido oculto.
Existía una diferencia que mediaba entre una experiencia (la droga) y otra (la tarea). Aquí la experiencia de satisfacción era el pro ducto del concurso creativo empeñado en una tarea de reparación; ya no como antes. procurando la magia de una droga que abriera las puertas de una excitante y fatal destrucción
Muchas veces nos preguntamos de qué modo sería posible articular el resultado de estas observaciones con algunos postulados enunciados teóricamente acerca de la psicopatología de la drogadicción;, inquietud fundada en la hipótesis de que el trabajo de lo corporal delataba el fondo mismo de lo que la palabra ocultada y, más allá de ello, lo que ella misma desconocía./
Era como descubrir en segundos lo que hubiera requerido semanas en ser verbalizado y reconstruido. Bastaba una mirada para rete ner la imagen y ser comunicada. El resto estaría librado a la imaginación de algún otro profesional preocupado por la pieza faltante, en la enunciación de su hipótesis o en el sentido de la inmediata historia siempre problemática y dolorosa de alguno de nuestros asistidos.