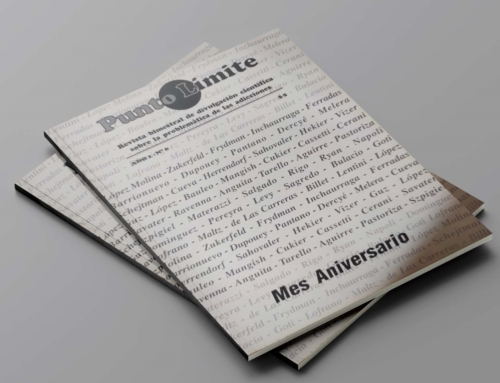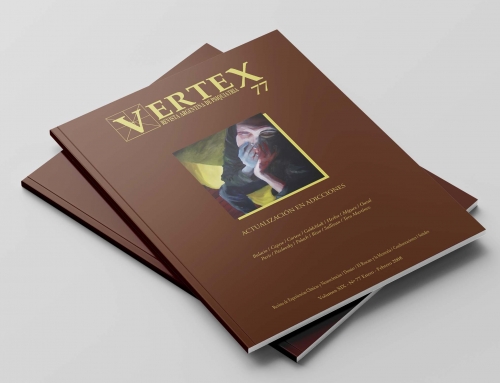Project Description
Algunas observaciones a propósito de la experiencia de autoagresión en jóvenes usuarios de drogas *
Bruno José Bulacio
«CRONICA»
Sucede, como en los crepúsculos el asombro el llanto, la ausencia.
Sucede como un suicidio lento, el grito.
que se rompe en las pupilas, la vida tiesa en el deseo la memoria.
Sucede, como una voz sonámbula y es la canción maternal que deambula, alucinándome, en la sombra de mi cuerpo.
De un asistido.
El presente trabajo se desarrolló en el contexto de una acción institucional, en la asistencia y rehabilitación de jóvenes’ (varones) usuarios de drogas, con un marcado grado de, deterioro de la personalidad y niveles avanzados dé drogadicción (usuarios inveterados e ineptos ).
Las experiencias de autoagresión en estos jóvenes asumen múltiples y variadas manifestaciones, desde la ingesta de drogas u otras sustancias tóxicas, ya sea por vía oral o parenteral, pasando por mutilaciones autoprovocadas de la superficie corporal hasta distintos grados de afección psicosomática, si es que se nos permite incluirla dentro de esta caracterización.
Será objeto del presente trabajo la observación y consideraciones que de ella se desprendan en torno a la experiencia de autoagresión, caracterizada como «actuación autoagresiva», bajo la forma de lesión cortante de la superficie corporal, por lo particular y específico que ésta reúne en el ámbito de una convivencia institucional.
Motivaron estas reflexiones las habituales y reiteradas emergencias que movilizaba este tipo especial de conducta; así como también algunas de sus consecuencias, en particular el tipo de lesión autoprovocada y los efectos que estos hechos producían en el normal funcionamiento de los grupos.
La rotura de vidrios u otros objetos patrimoniales (fundamentalmente los primeros) constituyen el medio más apropiado para consumar esta acción. Oportunidad donde es dable destacar el ámbito en que esta conducta se manifiesta más comúnmente: La residencia (dormitorio del CE.NA.RE.SO).
De la observación llevada a cabo en varios grupos las estadísticas demostraron que un altísimo número de estos jóvenes habrían transitado esta experiencia. Intentos fallidos de suicidio o lesiones cortantes en brazos u otros lugares del cuerpo (preferentemente miembros superiores e inferiores), ya sea en el período de su internación o antes de que éstos ingresaran al programa CE.NA.RE.SO.
Las emergencias clínicas y psiquiátricas que estos hechos producían confirmaban algunas observaciones previas a propósito de la estructura de personalidad de estos jóvenes, más aún cuando dichas observaciones se articulaban en el campo de una transferencia institucional.
El asistido repite en las relaciones con sus pares, asistentes, profesionales o cualquier otro personal dedicado a la asistencia, conductas que tienden a reeditar un modelo particular de relación, fundamentalmente ligado a los avatares de la vida familiar y su cultura de grupo social (subcultura marginal). Observamos en estas conductas el establecimiento de un enlace con el medio exterior o la institución, procurando despertar la atención e interés de personas significativas, en torno a las circunstancias que el mismo atraviesa.
En su medio natural, tales conductas obtenían su correlato en la acción de drogarse, constituyendo una similar estrategia puesta al servicio de idénticos objetivos.
El asistido repite conductas en el campo de tal transferencia, muchas veces en razón de circunstancias que favorecen la reedición de estructuras de relación similares a las que se habrían generado en el seno de su familia de origen.
Es de observar que estas conductas surgen en circunstancias claves de tratamiento, en particular, cuando el asistido ha reiniciado los contactos con su grupo familiar en el medio institucional (entrevistas nucleares). Por paradójico que parezca, la acción psicoterapéutica puede facilitar una tal emergencia como consecuencia de los efectos de discriminación o toma de conciencia del conflicto en un ámbito de abstinencia, favorecido por el abandono de su medio natural de vida, constituyendo de esta manera un Síntoma a tener debidamente en
cuenta en el curso de su evolución en el tratamiento.
La irrupción de estas conductas se da en momentos límites de frustración, dado el bajo nivel de tolerancia con que cuentan estos jóvenes. Así también la dificultad de organizar un espacio de espera en la demora o postergación del impulso es generadora de una acción motora de descarga. Muchos asistidos no actúan directamente, sino que esta circunstancia es instrumentada como un modo de amenaza al personal si éste no tiende a satisfacer de manera inmediata sus requerimientos.
Cabría establecer la diferencia y a los efectos de una más adecuada descripción, entre la actuación autoagresiva propiamente dicha y lo que observamos como intentos premeditados de actuación o amenazas tendientes a la obtención de ciertos logros en la óptica de estos jóvenes. Personal de la residencia comenta sobre la habilidad de algunos asistidos para incurrir en conductas aparentemente autoagresivas pero que no resultan ser tales. Es el caso de algunos jóvenes avezados en estas prácticas, que suman a su curriculum institucional la rotura de varios vidrios a puño descubierto sin haber obtenido lesión alguna. Dícese de aquellos, que saben «pegarle», sin más consecuencia que un gasto patrimonial y el sobresalto de algún enfermero. Estas conductas parecían constituir una «cultura de grupo» en las residencias.
Sabemos decir de estos jóvenes que siempre han necesitado de alguien que se ocupe de ellos, que muestran una profunda carencia afectiva y que la mayoría de sus conductas dan cuenta de esta apreciación. Reclaman atención y exigen una puesta de límites permanentes que justifican medidas normativas que en general son bien aceptadas por el conjunto. Muchos jóvenes previniendo la emergencia de una crisis personal solicitan del médico su atención como factor
de contención y puesta de límites frente a una posible «actuación». Cuando este camino no se hace posible, dadas las características de personalidad del joven, la salida autoagresiva puede llegar a cumplir una idéntica función previsora.
Desde una óptica que contemple las relaciones de grupo y su cultura diremos que estas conductas llevan consigo un abandono del anonimato e irrumpen por momentos como claros intentos de vencer la «monotonía», generando un movimiento de búsqueda de reconocimiento como afirmación de una identidad cuyo principal referente es el grupo. No solamente las posiciones de heterogeneidad relativas a un otro (profesional, grupo o institución) son capaces de generar un movimiento restitutivo, en tanto fundan un espacio indefenso o de marginalidad, sino que la homogeneidad que genera una cerrada adaptación y
rige las relaciones de intercambio en un grupo de estas características sugiere una alternativa exogámica frente a lo que el joven siente como disolución de su endeble identidad en el seno del mismo. Una tal alternativa suele asumir las formas de una actuación auto o heteroagresiva generadora muchas veces de un cierto status en su cultura de grupo.
Es de observar en muchos de estos jóvenes «una exasperante indiferencia y desinterés» frente al negativo valor que el cuerpo suele asumir para ellos, más aún cuando éste se ha convertido en blanco de las propias tendencias destructivas.
Sólo en momentos más avanzados del tratamiento éstos comienzan a manifestar una progresiva preocupación y dedicación por el mismo (aseo personal, práctica de deportes, interés por el peso, estatura, etc.).
Una vez consumada la lesión y requerido el médico para la emergencia (en el momento de la sutura), el joven parece asistir a una escena que le es ajena. El cuerpo es mirado como si se tratara del cuerpo de otro. El cuerpo aparece como escenario de una identificación donde la tendencia autoagresiva no estaría tanto encaminada al sujeto, como a sus fantasmas, personales significativos ligados a su historia personal.
En ocasiones hemos podido observar que las fantasías que acompañan el sentido de estas actuaciones, llevaban consigo la ilusión de una muerte que siempre se hacía recaer sobre un otro.
En el campo de las relaciones interpersonales, observamos como estas conductas son condicionadas por los efectos de inhibición de la tendencia dirigida a otro, y que es vuelta contra sí mismo como un intento de evitación de las consecuencias que éstas puedan llevar aparejado.
Es en esta línea donde la conducta de autoagresión parece manifestarse como heteroagresiva. En nuestra experiencia, toda fantasía ligada a una imagen del cuerpo en estos jóvenes nos remitía a una suerte de analogía con la «escena intrauterina». Evocaba un estado anterior del nacimiento. Esta escena aparecía «imaginarizada» a través de una postura corporal que remedaba la posición del feto en la matriz materna. En otros casos observados, el cuerpo ocupaba un lugar de muerte que confirmaba la otra cara de esta escena.
De este modo el joven adicto quedaba atrapado en una imagen que enajenaba su cuerpo a otro y que desde los efectos de su subjetividad regía los destinos de un deseo irrealizable: reconquistar la primitiva unión con el cuerpo materno. Estas conclusiones se desprendieron de la labor llevada a cabo con varios grupos en una experiencia con técnicas corporales sobre la consigna de explicación y reconocimiento de la identidad corporal.
II
Es de observar en estos jóvenes y desde la óptica de la experiencia autoagresiva, una notable ausencia en la capacidad de espera con un muy bajo nivel de tolerancia a la frustración.
Se manifiesta como una tendencia a la descarga emocional, por vía motora (con compromiso corporal), en forma directa o inmediata sin capacidad de postergación o mediación simbólica (actuación). Se acompaña de un estado confusional de la conciencia, en algunos casos, con pérdida total o parcial de los límites del yo y la emergencia de incontrolables ansiedades de carácter psicótico. Hay aquí un colapso de la identidad que pone al joven en una total y absoluta vivencia de indefensión, con la consecuente movilización de fantasías de muerte en torno a un estado de «ausencia», «falta» o «vacío» (estar carenciado) que habremos de considerar de naturaleza muy primaria y regresiva.
A esto acompaña un estado de exigencia permanente sobre el otro en la satisfacción inmediata de cualquier demanda o requerimiento. Demanda en cuyo discurso (a través del cual se expresa oral o corporalmente), se articula .la aparición de un nivel «meta» en la comunicación de un mensaje, que se nos manifiesta bajo la forma de atención o requerimiento de la presencia activa de un otro (médico), capaz de satisfacerla, «suturando una herida» en el sujeto. Demanda que en cualquiera de sus formas se expresa como ocultación de una «demanda de amor». A su vez, una tal conducta lleva implícito la forma de una transgresión. El cuerpo con un significativo compromiso en esta «escena», aparece imaginarizado como cuerpo de «un otro» escenario de una identificación de naturaleza narcisista.
El objeto de carácter ambivalente y por identificación se ofrece como blanco de las tendencias, si así podríamos llamar, autodestructivas del sujeto.
La hipótesis que se elaboró en principio tendía a establecer una relación de «equivalencia» entre esta modalidad de «expresión» y la experiencia toxicomanígena, relación de sentido o equivalencia, fundada en la observación que privilegiaba como zona de agresión, un lugar particular del cuerpo, aquella misma que el joven habría elegido en anteriores ocasiones para facilitar «sin demora» la incorporación del fármaco en su cuerpo: la vía parenteral endovenosa.
En la mayoría de los casos observados, el tipo de lesión no excedía al «corte superficial» (expresión de nuestros clínicos), llegando rara vez, o en casi ningún caso, a lesión profunda y a nivel de vena. El intento es engañoso (puede asumir la forma de una actuación histérica), una especie de juego imaginario con la muerte como «un modo de anticipación» o «amenaza» dirigida a otro, así como ocurre en la conducta adictiva siempre más acá de los niveles límites de tolerancia en la ingesta.
El joven no habría de buscar su muerte, sino como evocación en acto de una «ausencia» que habría de cubrir a través de la presencia activa de un otro, capaz de satisfacer la demanda y restituir su narcisismo.
Pareciera ser éste el sentido de la búsqueda que la «sutura» implica o mejor dicho que la escena autoagresiva implica, topificada en las vías «endovenosa-parenteral» de la ingesta imaginarizado en la superficie del cuerpo bajo la forma de lesión cortante.
La vivencia de incompleto, carencia y heterogeneidad-homogeneidad respecto a un otro, pone en marca una estrategia restitutiva, tendiente a recuperar un estado ideal perdido, cuyo principal escenario habríamos de estimar observable en la conducta adictiva (tendencia a la reducción total de las tensiones).
En muchas de las fantasías adictivas analizadas el tóxico parecía investir el deseo obturando una «ausencia» que en la fascinación que el mismo despertaba, restituía en el propio cuerpo su presencia, como la aparición de un otro a quien se le debe amor, pero que tampoco está exceptuado de la ilusión de una muerte.
Tanto la experiencia toxicomanígena como el fantasma de la muerte escenificada en la conducta de autoagresión, encuentra un lugar fallido en la búsqueda engañosa de lo «paradisíaco» y de la satisfacción narcisista y total del deseo, como evitación de la angustia, el sentimiento de indefensión o el displacer, particular justificación que en este «metaconocimiento» crea los límites reales de la vida y de la muerte en el adicto.
En toda adicción naufraga una pérdida y en ella se expresa un intento de evocación del objeto (perdido).
En la experiencia de autoagresión el fantasma de la muerte tal y como aparece en el discurso del adicto se halla signado por el retorno del objeto de un deseo irrealizable: reconquistar la primitiva unión con el cuerpo maternal. La muerte viene aquí a obturar la escena, desvalida y amenazante de aquel primitivo abandono donde el objeto se fue sin retorno, sólo a expensas del síntoma en el espacio imaginario de la muerte. Donde su ausencia se evoca en el proyecto
tóxico, la fascinación de la droga, la experiencia suicida (intento fallido) y la ilusión de la muerte. La muerte no constituye para el adicto más que una particular alteración del «estado de ser». Se cierra de esta forma un ciclo, el ciclo de un abandono del cual nunca quiso, ni querrá saber…
III
Concluiremos el presente trabajo con la observación de un caso clínico, con el solo objeto de demostrar este nivel de equivalencias a las cuales nos hemos venido refiriendo, conscientes de que en el mismo no se dará cuenta en su totalidad de lo anteriormente apuntado, sin embargo nos ha parecido pertinente su inclusión por lo que representa a los fines de este trabajo.
Se trabajó en un grupo donde varios de sus miembros, habían tenido reiteradas experiencias de autoagresión, ya sea en el curso de su tratamiento, como en períodos anteriores a su ingreso.
Nuestro asistido inicia su relato situándonos en relación a un episodio, relativamente reciente y que había tenido lugar en la residencia a altas horas de la noche en ocasión en que el control y la vigilancia disminuyen por razones obvias de reducción de personal durante el servicio nocturno. El relato es acompañado, en cierto modo, por algún tipo de resistencia a la precisión de los hechos, dejando entrever la transgresión de alguna norma institucional.
Trátase de una situación en que «A» habría establecido con anterioridad «una cita de amor» con un compañero homosexual de otra residencia, fijando hora y lugar de encuentro. Por razones que no veremos en detalle si bien la cita se concreta, su esperado partenaire no accede a lo solicitado por «A», muy a pesar de sus’ reiterados y esforzados intentos de persuasión.
«A» comenta haberle significado eso una dolorosa experiencia, principal móvil que en su discurso, le lleva a consumar la conducta de autoagresión. Dado que la tarea se desarrolló en un contexto grupal y mediante la utilización de técnicas corporales, se solicita de nuestro asistido que recree psicodramáticamente y con mayor detalle las distintas secuencias de su relato en colaboración con un compañero de grupo que oficiaría las veces de partenaire. La escena se desarrolla en tres actos, a saber: el diálogo establecido en la residencia, el des enlace que culminaría con la separación y, finalmente la escena de autoagresión. Bastará para lo que pretendemos demostrar, una breve descripción de lo escenificado en este último acto, siguiendo las vicisitudes de una tal «actuación».
«El asistido simula entrar en su habitación, en actitud que no oculta la frustración ni el bajo nivel de tolerancia frente a la pérdida experimentada; dejándose caer sobre su cama, figura tomar un objeto, que en acompasado y placiente ademán, escenifica el corte, deja caer su brazo en pasiva e indiferente actitud. Imprevistamente se levanta, toma un cigarrillo, lo enciende y retorna a su anterior posición».
Sus párpados se cierran en una engañosa y no poco familiar espera. Mezcla rara de placer y muerte acompañan el destino final de esta escena.
Una vez concluida la dramatización por nuestro protagonista sugiero la utilización de la técnica de espejo, técnica que en psicodrama implica la reproducción de la misma escena por un auxiliar, en nuestro caso un compañero de grupo, con el fin de que «A» tenga la posibilidad de presenciar como espectador lo que anteriormente había protagonizado. La inclusión de esta técnica moviliza un acentuado interés en «A» frente a lo que esta vez le estaría dado presenciar. La actitud es de sorpresa, sigue la escena con detenida atención, revive un recuerdo, sonríe, se dibuja en su rostro una curiosa expresión. Se solicita a «A» que comunique al grupo lo que esta escena habría despertado en él. «A» expresa: «Esto me es familiar, recuerdo mi habitación… cuando me picaba en casa… tenía la costumbre de inyectarme acostado sobre la cama, dejándome caer del mismo luego sabía prender un cigarrillo para en esa posición… modo… «curtir mejor… »
Lo hasta aquí expresado por «A» es revelador para el grupo. La experiencia de autoagresión no habría significado más que un sustituto de aquella pasada experiencia, No quiero dejar de señalar que en nuestro caso el tipo de analogía descubierta a la observación no impedía la asociación de imágenes o ideas con el tipo de actitud que en general acompaña el rito de toda experiencia toxicomanígena por vía parenteral.
IV
Valdrá la pena recordar que muchas de las consideraciones desarrolladas a partir del análisis de las fantasías vinculadas a la ingesta por vía parenteral sostienen su vigencia en tales casos.
El nuestro es revelador en la medida que nos permite corroborar a través de lo apuntado clínicamente, nuestra hipótesis inicial a propósito de una relación de equivalencia entre la experiencia toxicomanígena y la conducta de autoagresión a la cual hicimos referencia.
Esta breve descripción, lleva implícito un modelo de aproximación no por ello siempre generalizable, sino desde los efectos de cierta estructura que pautaría, si vale la expresión, los niveles de equivalencia que se establecen en función de una y otra experiencia.
Desde esta óptica la conducta de autoagresión, bajo la fachada del «intento suicida», no constituye nada más, pero tampoco nada menos, que una tal sustitución puesta al servicio de una particular estrategia cuyo fin último no es ya la satisfacción sino el «cubrir» una «ausencia» que jamás podrá recuperar, sino, en la medida que esto sea posible, a través de medios sustitutos’ que le permitan restituir su capacidad de goce.