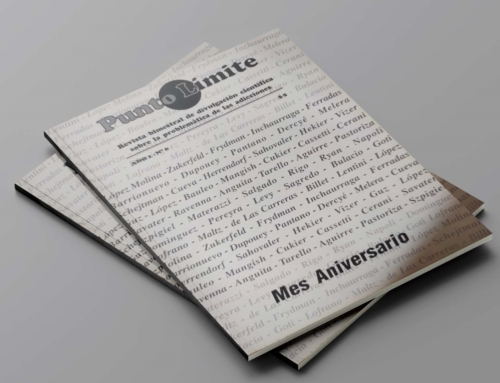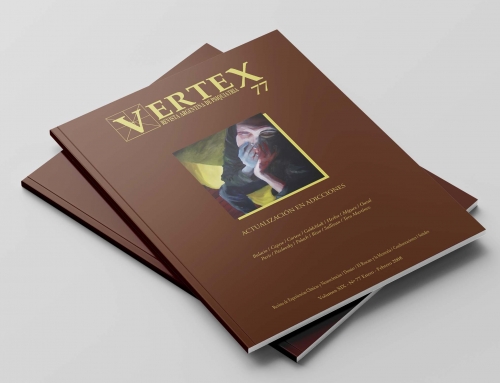Project Description
A PROPÓSITO DE UN ADOLESCENTE
Bruno J. Bulacio
Laura se presenta acompañada por su hijo de 14 años. Cuando interrogo el motivo de la consulta, ésta me comunica su interés de que el joven inicie su tratamiento.
Jorge, así llamaremos a este adolescente, tiene una causa judicial por robo y otra por tenencia y consumo de estupefacientes. Dado la disposición de los padres y la corta edad de éste, el juez resuelve evitar su reclusión en un instituto correccional, prescribiendo su asistencia en un programa destinado a la atención de toxicómanos. Actualmente se encuentra bajo custodia familiar, y asistido por el servicio social de los Tribunales.
Jorge resuelve abandonar este programa y busca persuadir a sus padres para que éstos acepten su decisión.
Es por este motivo que llega a mi consulta “acompañando a su madre”. En el momento de iniciar la entrevista, advierto frente al desconcierto de ésta que Jorge se halla en estado de intoxicación por los efectos de neurolépticos, un modo bastante mostrativo de comunicarme su condición de toxicómano.
Hacía pocos meses que había empezado a experimentar con drogas, pero lo que más parecía preocupar a su madre era el temor a sus actuaciones.
Jorge me expresa que ha decidido consultar por ella, que las drogas no significan un problema para él: bien podría abandonar el consumo si así lo dispusiese, si consume es porque «le gusta». No tiene motivo por el momento para dejar de hacerlo, pero estaría dispuesto a asistir a las entrevistas por” la tranquilidad” de su madre.
Me dirijo a Jorge expresándole que creo en lo que me comunica. No veía causa para que cambie su actitud. Si su hábito por las drogas era el resultado de una franca elección, no podía menos que creer también, que podía esta vez resolver por lo contrario, dado que no veía en lo que su madre calificaba como «abuso de drogas» el resultado de una enfermedad “voluntaria”, pero de seguro debía contar con una buena razón para ello, que por el momento no observaba en su comentario.
Le comunico que me parece un contrasentido aceptarlo como “paciente” en estos términos, pero que de todos modos estaba dispuesto a recibirlo cuando él lo deseara, siempre y cuando fuese una decisión propia y con un motivo que lo justifique.
Le pongo en aviso que es un modo de apelar a su responsabilidad. A mi juicio, un joven de esa edad puede reconocerse responsable, salvo que éste no responda a un pleno ejercicio de su libertad de conciencia, o bien que haya decidido voluntariamente renunciar a ella.
En el primer caso se justificaría proponerle un tratamiento, «no nos hace bien saber que no somos dueños de nuestros actos y esto puede conducirnos en búsqueda de ayuda».
En el segundo caso, pretender imponerlo, justificado bajo cualquier concepto, sería a mi juicio, no respetarle y en consecuencia no reconocer su libertad de decidir, una manera, por otro lado, de legitimar su “impunidad”. «Imaginemos un “acuerdo” con tu madre para asistirte sobre una enfermedad inexistente, ¿no es acaso un modo de decirle al juez que atiende tu causa: “’Jorge no es responsable, no es dueño de sus actos”, cuando en realidad vienes a decirme todo lo contrario…?»
Le aclaro que si bien comprendía lo que me comunicaba, mantenía con él una “diferencia de opinión” en cuanto a aquello de la «tranquilidad de su madre». No veía razón para aceptar un tratamiento con un esfuerzo tan ajeno a sus deseos por el sólo hecho de tranquilizarla. Le propongo aliviarlo en esa tarea, que estaba seguro me agradecería y que en mis manos traería mayores beneficios para ella. Sabía que él se vería favorecido con una mamá más tranquila y segura de sí misma. Le explico que mi función es bastante cercana a eso de “tranquilizar” a las personas, calmarles la angustia, alejarles un malestar, en definitiva procurarles algún bien. Por lo que me parecía atinado proponerle a su madre que trabajáramos juntos.
El consumo de drogas aparecía como la causa referida de” la angustia de su madre”, problemática cuyo contenido se encontraba muy distante de la visión que él tenía de su propia experiencia con las drogas..
Me parecía que ya era hora que le diésemos una oportunidad, por lo que invité a Jorge a que se desentienda de esas cuestiones. Estaba convencido, y creía coincidir con él en que no había nada a qué asistir ahí, más que al” llamado” de su madre, que en este sentido lo dejase en mis manos, dado que estaba dispuesto a atender “la causa real” de su angustia. Jorge no podía contradecirme sin contradecirse por lo que prefirió hacer suya con su silencio mi propuesta.
Su madre no salía del desconcierto y con el beneficio de la duda preferí aclararle aquello que yo suponía no estaba a su alcance comprender. Había hecho del joven un aliado táctico en el marco de una estrategia más ambiciosa que comprendía también la «tranquilidad» de su madre.
Me había propuesto” desactivar” la función de ese “objeto” en la vida de Jorge y las consecuencias que sabía tener sobre sus padres.
Tuve el temor de que Laura, si bien había acusado impacto de mis palabras, no hubiese comprendido mi intención. Tenía la seguridad de que ese era el camino, pero debía contar con ella. La entrevista siguiente me permitió ser más explícito con lo que quería significarle; Laura había comprendido, tan sólo yo parecía empeñado en persuadir mi propio juicio crítico sobre tan poco acostumbrada respuesta de mi parte.
Tenía la convicción de haber abandonado esa gimnasia bastante habitual en los que tenemos alguna formación psicoanalítica; esto es la lectura “sintomal” de un discurso. Sin embargo, en esos momentos me vi mucho más capturado por lo que ahí me indicaba el camino a la causa real de la angustia de Laura.
Esta” posición” no respondía tanto a mis propias inclinaciones teóricas, como a la naturaleza de ese «objeto”, “sujeto” o “representación” que con particular estilo, venía a interrogar el alcance de mi práctica.
Estaba convencido de que cuanto más parecía “independizarme” de ciertos lugares comunes de la «doctrina», más me conciliaba con la idea de que el psicoanálisis era la herramienta privilegiada para conducirme en este campo de la práctica, cuando todos los discursos “normatizantes” de las disciplinas «oficiales» parecían exiliarlo del “discurso” del toxicómano y de las consecuencias de su” acto” en la vida de los individuos y las instituciones.
Tengo que reconocer los efectos de una curiosa experiencia, cuando alguno de mis circunstanciales interlocutores identificaba mi discurso con alguna corriente ajena al psicoanálisis, consensuando con mis afirmaciones, era el momento mismo en que más cercano me sentía yo a los fundamentos freudianos de mi práctica. Sólo el tiempo me dará la razón o lo relegará al fantasma de mis propios deseos.
Volvamos sobre nuestro relato. Laura vivía con su esposo, su hijo y una niña de 9 años.
Las conductas de Jorge funcionaban como un claro llamado sobre una” figura de autoridad”, y si algo estaba presente en el pedido de su madre, esto era “cómo conducirse”, «cómo actuar», «qué hacer» frente a las actuaciones de su hijo. Cómo poner límites a lo que éste pretendía imponer como su” propia ley”, desoyendo los consejos maternos y burlando la palabra del padre.
De algo estaba cierto, Jorge no había tocado a mi puerta sino a través del llamado de su madre, a quien él podía reconocerle “un poder real” capaz de atender su demanda.
Laura se siente sometida por la impotencia del padre, sin embargo consciente de muchas de sus actitudes no duda en justificarlo; esto no es sino, su propia autojustificación.
El esfuerzo cotidiano, sus obligaciones, las horas dedicadas a su doble empleo y por sobre todas las cosas no saber cómo conducirse con ese hijo, aparecen como la causa que se acreditan las dificultades del padre.
Laura pronto empezará a tomar conciencia del rol que ésta cumple como legitimadora de la impotencia paterna y advertirá que esta postura es una repetición de lo que siempre había estado presente en la relación entre el hijo y su padre.
Jorge era un joven dependiente, no sólo de la droga, sino económica, legal y emotivamente de su familia y jurídicamente del juez que atendía su causa. Todo parecía indicarme, por el estilo de sus reclamos, que éstos contaban con un poder que no ejercían, y debíamos preguntarnos, por qué no hacían nada por ello.
Pude observar que existía una “resistencia” compartida por los padres para no dar «respuesta» a tan extremas actuaciones.
Laura parecía dispuesta a romper con esta alianza, se reconocía responsable de la no “participación” del padre, y no dudaba esta vez en hacerle pagar algún costo por su desinterés.
El “poder” del joven radicaba en el “temor”, en la “debilidad”, de esos padres, quienes no podían advertir hasta qué punto se veían sometidos, esclavizados, por este adolescente.
No toleraban la sola idea de sentirse “responsables” de ese destino. Frente al rigor de la propia conciencia, las respuestas eran “defensivas”, justificaciones tendientes a guardar las apariencias. No podían salir de ese círculo de incertidumbre.
La angustia, la impotencia y el miedo, conducía a sus padres a actitudes, que sin estar en su intención, inhabilitaban la figura y el poder del juez. Consintiendo ilícitos y ocultando información, no cumplían con la función de “custodia tutelar” que se les había encomendado.
Esta postura, en apariencia “bien intencionada”, para que Jorge no sufra mayores consecuencias sobre su “causa”, debilitaba la posición de los padres, neutralizaba la acción del juez y necesariamente “desprotegía” a nuestro «paciente», exponiéndolo a una suerte de sanción social, policial, jurídica o real que tarde o temprano pondría límite drásticamente a sus desmedidas actuaciones.
Defendían muchas veces esta posición, creían estar en lo cierto, pero íntimamente sabían que no era ese el modo de atender lo que ellos mismos reconocían como una encubierta demanda de límites de parte del joven. Algo importante estaba ocurriendo y no sabían cómo conducirse en ayuda de su hijo.
Jorge convalida el carácter ilícito de sus actuaciones en el espacio en que “tropieza” su padre, en la “impostura” del juez y en la “impunidad” a que somete su experiencia el “deseo” y el sentir de su madre.
Laura me relata un episodio donde el padre de Jorge intenta impedir la salida de su hijo de su casa, temiendo por las consecuencias de las “malas juntas”; impotente de sostener esta prohibición se lanza a su búsqueda, no obteniendo más respuesta que la desafiante indiferencia del joven. La búsqueda de su límite fracasa cuando muda en demanda, objeto de la angustia e impotencia del padre.
Es asombroso observar cómo su padre, teniendo “todo el poder” en la relación con su hijo dado que Jorge es menor y depende enteramente de éste, como subrogante del juez que atiende su causa, apelará a un recurso las más de las veces límite e ineficaz, su demanda, que en modo alguno puede sostener y en consecuencia no puede ser reconocido por su hijo.
Laura me expresa que ya no saben qué hacer con este joven: Jorge ha puesto en crisis el “saber ser” de sus padres y los interroga en el lugar mismo de un «saber hacer», desconcierto que los conduce a un “otro saber”, que suponen es el mío, empeñados en un argumento que hace de esta «impotencia de ser» una cuestión de “salud o enfermedad” , que no está sino al servicio de justificar y sostener las actuaciones, y resistencias tanto del joven, como de ellos mismos. Me quedará a mí no caer en las redes de este “imaginario”, más aún cuando se nos reconoce e identifica como “agentes o profesionales de la salud”
Sin pretender introducir una relación causal diría que esta faceta del relato nos muestra aquello que designamos de la toxicomanía como la puesta en acto de una “resistencia”, no tanto del sujeto como del Otro, en nuestro caso no tanto de Jorge como de los padres, sin omitir la figura del juzgado ni la del “profesional de la salud”, lugar que estaba yo llamado a representar y operar, como destinatario de la demanda.
Le comunico a Laura que es evidente que no se trata sino de detener este “juego”, que puedan tomar conciencia hasta qué punto se ven sometidos por las “reglas” que introducen las actuaciones de su hijo. Y deben saber lo perjudicial que esto puede resultar para Jorge. Que de este modo, aunque no lo adviertan, son parte actuante de ese mismo escenario que Jorge no había dudado en revelarme y que ellos mismos aceptaban, refugiados en sus angustias,” la ignorancia” o la justificación de sus actos.
No era sino el momento de “un saber hacer” que les restituya una condición que permita a Jorge encontrarse con el pleno ejercicio de su “ser responsable”.
No había nada que les señalase un camino contrario, tan sólo se requería que éstos puedan autorizarse a tan difícil emprendimiento. No debían someterse sino a la propia conciencia de ser padres, en esto radicaba a mi juicio, no tan sólo el sentido de la demanda de Jorge sino lo que legítimamente su madre solicitaba de mis servicios.
Desculpabilizados de un pasado que no los exceptuaba de cuestionamientos, eran conducidos por este proceso a un presente que esta vez los reconocía responsables. Ellos, como Jorge, también eran libres de poder elegir su propio destino y en este caso más que nunca como padres de un adolescente.
Debían terminar con esta absurda “alianza” destinada a negar vaya a saber qué oculta verdad que nos muestra Jorge como la desgarradora prueba de ese imposible de decir que hacía de la servidumbre del padre la evidencia de lo que me he empeñado en designar como la (a)dicción del Otro. Es en esa “falta de palabra”, en esa ausencia de poder, donde advertimos el extravío del padre, «lugar ausente como metáfora “donde se precipita la existencia de Jorge, haciendo de la toxicomanía una práctica que “institucionaliza”, se reconoce y da forma en el Otro a la “frágil ortopedia” de su ser.
No habían pasado más que algunas semanas de aquella primera entrevista con Jorge y su madre, oportunidad en que ésta me comunicaba que el juez había resuelto que Jorge debía tratarse con carácter de obligatoriedad en un servicio destinado a la atención de toxicómanos, previo a determinar la reclusión transitoria del joven en un instituto para menores procesados.
Laura me comunica el deseo de Jorge esta vez de iniciar un tratamiento conmigo y me pregunta si yo estaba dispuesto a mediar en esta decisión judicial, dado que contaba en principio con el visto bueno del servicio social del juzgado.
Me expresa que ella conocía muy bien cuál era mi parecer en estos casos, dado que yo no me inclinaba por aquellos tratamiento que requieren la internación de los jóvenes, y estaba dispuesta a hacer lo necesario para lograr la mejor atención de su hijo. Le comunico que es casualmente de esto de lo que se trata. Que en este caso mi indicación es no innovar y mi parecer, que Jorge cumpla con la indicación del juzgado, que no cuenta en esto mi opinión en cuanto a un modelo asistencial determinado, sino lo que este tipo de intervención «de derecho» puede llegar a representar en este particular momento en la vida de Jorge. Algo que seguramente ella no podía advertir todavía pero estaba seguro de que con el tiempo me daría la razón.
Para mi sorpresa, Laura acepta mi opinión de buen grado. Nunca pude saber del todo si esta respuesta obedecía al hecho de encontrar en esta ocasión una merecida pausa en esa agotadora gimnasia de la convivencia con su hijo o porque en verdad compartía mi propio criterio.
De todos modos, sea como fuere las cartas estaban echadas y mi expectativa era que esta nueva circunstancia reivindicaría la figura del juez, restituyéndole un poder neutralizado durante todo ese período en que duró la custodia familiar y no veía mejor ocasión que ésta para su cumplimiento.
Se me podrá objetar a esta altura un excesivo compromiso con los destinos de este caso en cuanto a lo que mi deseo se refiere, soy consciente de ello, pero no conocí otro camino, más aún cuando los resultados de una intervención se ven atravesados por la propia subjetividad de quien la sostiene y conduce.
Jorge estaba demasiado distante de mí en ese momento y cualquier acción destinada a economizarle esfuerzos sustrayéndole de la influencia del juez, estaba seguro no reportaría los beneficios esperados.
Le pido a su madre que le comunique a Jorge mi parecer, que me hace bien saber que es su deseo tratarse conmigo, pero que aún no era ese su tiempo. Que en cuanto al consumo de drogas y otros ilícitos, ambos sabíamos de qué se trataba, no valdría la pena volver sobre lo mismo, que si el juez había determinado esa “indicación” mediaba «una causa» para ello y descontaba que él estaba en condiciones de comprenderlo.
Cualquier opinión contraria, no me convencía, más aún, me parecía simulada y artificial. Tanto Jorge como yo sabíamos que lo que bien podía formularse en torno de «un tratamiento» en estas circunstancias, no tendría sino la forma de “un simulacro”, quizás con algún beneficio, si lo hubiere, que a decir verdad no podía terminar de adivinar, ni confiaba en ello.
Frente a la duda le transmití a su madre mi parecer: el tratamiento que merecía la actual situación de Jorge no era ya de mi competencia, sólo en un segundo momento estaría yo dispuesto a recibirle. Cualquier tentativa de «oficializar» una cura no sería sino una fórmula normativa que haría de mi propuesta una prescripción al servicio de ese «como si» en que Jorge parecía sostenerse desde siempre. Una forma de institucionalizar un espacio tendiente a legitimar la impunidad de ese acto al servicio de la (a)dicción de ese sistema jurídico, y toda mi estrategia procuró centrarse ahí en ese punto de articulación que por la vía de la demanda de la madre, encontraba a Jorge extraviado en la esquicia de esas dos instituciones, familia y juzgado, que metaforizaban de modo ejemplar «la ausencia de un padre” en lo simbólico, y de un juez en su ejercicio como poder real
Es así que este relato bien podía titularse acompañando la tesis de una estimada colega brasileña* «De la falta del padre a la búsqueda de la ley».
Mi tarea no consistió sino en atender la demanda que parecía acusar recibo de este reclamo y que en nuestro caso había resultado ser su madre. Era ella, atreves de su angustia y no otro quien contaba con la llave maestra que la conduciría en esta búsqueda, y donde su llamado a mi puerta no es sino un registro más en esa incompleta “partitura” donde se inscriben los signos de tan desaventurada existencia. El sentido de mi intervención no respondió sino a aquello que privilegia “la escucha” en ese punto donde la experiencia nos demuestra que es fácil que se produzca cierto “deslizamiento” en el ejercicio de nuestra función como analistas o terapeutas en general.
Se me podrá objetar, que este relato no está sino orientado a poner en manos de uno de los padres una respuesta “normativa” sin reparar por ello en la historia individual del sujeto o en las causas de lo que he calificado como la (a) dicción del Otro, en este caso referida a la figura de su padre, su madre, y la del juez que en suerte atiende su causa.
Sin embargo, todas estas cuestiones corresponden a un momento posterior, que podrán ser abarcadas dentro de lo que llamamos “el tratamiento”, pero que a mi juicio en este caso tal como ha sido mi intención presentarlo, encuentran su” momento de concluir” dentro de ese proceso que he designado con el nombre de orientación y que por lo mismo se opone a una concepción psicoterápica o asistencialista del toxicómano.
La orientación no es sino el tratamiento que le otorgamos a esa demanda y que podrá o no tener como resultado final la enunciación de un síntoma en el sentido en que ya lo hemos definido. Por lo cual nunca he establecido una relación de necesariedad entre el momento de concluir con ese proceso y lo que en un posterior momento calificaremos como demanda de tratamiento en un sentido estricto o sintomatización de la demanda
Tanto los jóvenes como sus padres, pueden mudar sus dependencias y en algún sentido restituir las heridas abiertas de sus referidas adicciones sin que exista una relación lineal entre la caída del “objeto” y la destitución de esa identificación donde el sujeto esta vez portador de un síntoma, por alguna vía, algo espera del Otro, más próximo a esa condición que designamos con el nombre de «paciente».
El no poder advertir con claridad estos dos momentos bien diferenciados puede conducir a confusiones, en particular, hacer de ese «supuesto paciente» el objeto de nuestra propia demanda, con las consecuencias ya conocidas por nosotros en esos casos.
Tal posicionamiento del paciente, identificación que responde a preconceptos de una práctica médico-asistencialista en este campo, no es sino la respuesta “normativa “o “normalizante” de un discurso que presiona con todo su peso sobre la persona del terapeuta y el ejercicio de su función, tanto en lo privado como en lo institucional.
Como se verá, no me estoy refiriendo a lo que ya he designado como «una clínica oficial», sino a aquellas propuestas que pretendidamente corridas de este lugar, caen en la fascinación especular de este discurso, en una tarea más próxima a la práctica médica de la cura y de «hacer el bien» que destinada a “escuchar” la verdad que “el acto” de nuestro toxicómano nos revela.