RELATO I
PRIMERA PARTE:
He dado prioridad en la presentación de este texto a la noción de “orientación” tal y como esta se desprende de mi práctica, en un intento de reubicación conceptual del problema de la clínica, en el marco de un desarrollo de ideas basadas en el recorrido testimonial de una experiencia tendiente a interrogar sus fundamentos en el curso de una investigación aplicada en este campo.
Esta experiencia me permitió comprobar que un alto porcentaje de los pedidos de consulta que llegaban a los centros de atención especializados en la asistencia de toxicómanos provenían en su gran mayoría de los familiares o allegados de aquellos designados como “pacientes”.
Sobre los pedidos de consultas efectuados, un alto porcentaje, respondía a un reclamo de “orientación” por parte de la familia. Buscaban ser asesorados en la posibilidad de acercar al “usuario” a la consulta dado que en todos estos casos se presentaba “la resistencia del mismo” como un obstáculo insalvable.
La familia esperaba del profesional una respuesta concreta a esta situación, en el sentido, de arbitrar los medios para inducir al “usuario” a la cura.
La “respuesta” acostumbrada en estos casos, no implicaba sino un ligero paliativo de la crisis, bajo la forma de conducir a la familia a la comprensión, y aceptación de esa situación, y muchas veces resignarse a una pasiva espera frente a un posible cambio de actitud del “enfermo”; en todos los casos “no consciente de su enfermedad y por lo tanto no motivado para llevar a cabo, un pedido de ayuda, y como consecuencia de ello, la consulta”. Se concluía: “nada podemos hacer si no hay una disposición voluntaria del paciente a tratar el problema”.
Las respuestas no eran sino “soluciones de compromiso” formales a través de algún consejo improvisado de muy poco alcance para el interés de la familia, y que dejaba indicado los límites del sistema institucional para tratar esa demanda tal y como esta se formulaba.
Una respuesta en el plano manifiesto de esta iba necesariamente a confrontar al profesional, con la salida obligada, en estos casos, de justificar los límites reales de su práctica y de la institución: “si el paciente no está dispuesto a consultar poco podemos hacer en estos casos…”.
Había podido observar que la mayoría de los profesionales jóvenes y con poca experiencia preferían evitar estas consultas, pero no era menos atendible a la observación el comprobar que los de mayor experiencia dejaban esa tarea en manos de estos; por razones no del todo justificadas profesionalmente. En definitiva este tipo de consultas parecían relegadas a “un lugar secundario” y marginal dentro del sistema, a una función “casi administrativa”, que cualquier profesional podría realizar en algunos minutos o a través de una breve entrevista de corte bastante informal.
Por estas razones y otras que veremos más adelante, supuse que este “lugar” tan poco jerarquizado de la consulta, la “orientación”, así habíamos coincidido en llamarlo, dentro de un programa ambulatorio de atención de pacientes toxicómanos, lejos de situarse en la “periferia” en los “márgenes” de nuestra experiencia, a mi juicio estaba llamada aquí a una cuestión mucho más central.
Habría podido observar en los “usuarios” que llegaban a la consulta que su condición de “voluntariedad” era engañosa y que en la mayoría de los casos no traían un pedido claro de consulta, más aun que esto, parecían sostener una demanda que no les era propia. En otros casos la presencia de la familia confrontaba al “supuesto paciente” con una realidad que le era “ajena”, con un padecimiento que no terminaba de reconocer en sí mismo, con una “voluntad” forzada por efecto de la angustia, el deseo o la desesperación y exigencia de sus padres, hermanos, hijos, tutores responsables o allegados, que nominaban ese lugar, el del toxicómano, como el lugar de la desesperanza.
No faltaba aquel familiar o allegado que en el anonadamiento de una “realidad” que no terminaba de comprender tomaba la palabra, frente al “negativismo” de un hijo, de un hermano o un esposo, para decirnos: “ya no podemos más, queremos saber qué es lo que podemos hacer…, qué es lo que usted puede hacer por él y por nosotros”. El toxicómano permanece refugiado en silencio, inmutable, sólo se limita a decir que consume drogas cuando lo desea, y que estas no son motivo de angustia, ni representan un problema para él.
Esta ligera descripción de como habitualmente se presentan algunos de nuestros “pacientes”, llamados toxicómanos, traídos por sus familiares a la consulta me permitió introducir algunas observaciones preliminares.
La primera de ellas me conducía a pensar que tanto en las consultas sin la presencia del “usuario”, como en aquellas en que este se presentaba “acompañando” a su familia “se observaban caracteres comunes en la modalidad” de la demanda.
Cabría interrogarnos qué circunstancia justificaba su presencia o bien en su defecto cual era la causa de tan inescrupulosa resistencia a ser “asistidos”.
Pude advertir que esta última, su ausencia, sólo era comprensible a la luz de cierta “modalidad” en la “relación” del “usuario” con su grupo familiar y que no hacía en modo alguno a un posicionamiento subjetivo distinto, de lo que “encarnaba” otras veces “acompañando” con su presencia.
En otros casos, el “paciente” llegaba a la consulta en compañía de su familia y con una posición similar a la antes mencionada después de un prolongado tiempo en que este se habría negado al “pedido” de sus padres, sosteniendo su “resistencia” a cualquier tipo de tratamiento. Tal circunstancia tomaba su forma de una “situación límite” que afectaba los intereses en la relación del toxicómano con su entorno familiar, jurídico o social, con la fragilidad de su cuerpo, cuando no, las consecuencias de una sobre dosis, el agravamiento de la salud, especialmente en usuarios crónicos, o muchas veces por recién iniciados.
La introducción de esta nueva “situación” se manifestaba como una contingencia capaz de promover una “ruptura”, un cierto desequilibrio, una “discontinuidad” en lo que sostenía hasta el momento el estilo de las relaciones del toxicómano con su cuerpo, con sus familiares y allegados o con los intereses vinculados a su entorno educativo, laboral, jurídico o social, según sea el caso.. Esta “contingencia” aparecía como un factor “causal” o “determinante” que movía al usuario a la situación de consulta.
La segunda observación, me conducía a pensar que la “adicción” del paciente no se manifestaba tanto como un “síntoma”, en el sentido clásico, Freudiano del término, con los “padecimientos” a que otros pacientes nos tenían más acostumbrados, sino que su “practica” , la toxicomanía, constituía “un acto”, que operaba como el “acta de nacimiento” de una “ruptura”, que paradójicamente afirmaba su “dependencia” de la droga, tanto como de su entorno familiar y social y operaba a su vez como un “llamado” sobre el mundo de los “otros” para quienes no sería sin consecuencias. De esa “ruptura” el toxicómano siempre dejaba ahí su indeleble huella.
En la mayoría de los casos y particularmente en los pedidos de consultas sostenidos por la familia, el paciente parecía mostrarse indiferente y ajeno tanto a los padecimientos de la misma como a los suyos propios.
Su “toxicomanía” no constituía en modo alguno un “objeto extraño” a su existencia, muy por el contrario, parecía darle forma, “cuerpo” a su propio mundo, un modo de estar vivo, de penetrar en la geografía de sus objetos, de relacionarse con su entorno, de encontrar en” la droga”, un producto de prioridad que mudaba su deseo en perentoria “necesidad”; y por sobre todo “una causa”: la más justificada razón de su existencia.
Nuestro “paciente” sólo daba muestras de ciertos efectos indeseables que lo perturbaban, que afectaban su relación con la familia, con su entorno, con la legalidad de un mundo al cual se veía obligado a “sobreadaptarse”, con un cuerpo que muchas veces sobrellevaba como un “resto”, ajeno, casi escatológico, extraño, cada vez más emancipado de su ser.
Si bien el paciente asumía “su queja”, esta no estaba afectada, sino a “las consecuencias” que debía sobrellevar por el consumo de drogas; dicho de otra manera, sólo se presentaba y parecía demandarnos algo relacionado con sus “síntomas secundarios”, con los “costos” asociados a su práctica, con las consecuencias de sus hábitos, de esa agonizante “repetición”, eterna “monotonía”, retorno permanente de lo igual.
Su toxicomanía, como dijimos, no era “un síntoma” , en términos de padecimiento para el sujeto, muy poco parecía interrogase o enigmatizar el alcance de su acto, nada padecía, nada lo confrontaba con la búsqueda de “un por qué” o un “para que”, de que podría haber “alguna otra razón”, lejos de ello, no era sino, “la convicción”, “la certeza” de haber encontrado el camino para evitar mayores sufrimientos, que aquellos que le podría deparar su destino como toxicómano, en ello había una decisión. Solo nos quedaba preguntarnos, que lo habría alienado en su “elección” a un goce tan obseso y compulsa “repetición”.
Esta “experiencia” lejos de todo “cuestionamiento”, constituía una “firme certeza” sobre su ser, una verdad tan irrefutable, como “indecidible” para el sujeto, que muchas veces “orgullosamente” ostentaba y defendía, a pesar de la conciencia sobre las consecuencias que esta podía tener sobre su salud, sobre su vida y la de su familia.
Había podido observar que “el paciente” por lo menos en apariencia, no solo no parecía “soportar” el “síntoma de su adicción”, sino que más aun, no parecía “soportar” ningún síntoma, salvo los “efectos” no deseados que se desprendían de lo imprevisible del destino de sus actos. Era su familia en todos los casos quién se veía obligada a sobrellevar la angustia, ligada a la presencia de ese “producto”, la droga, que había irrumpido en la vida familiar y que parecía condenarlos a “soportarlo todo”, “impedidos de controlar su dominio”. “Objetos” de su tiranía, le asignaban curiosamente el estatuto de “un sujeto”, a ese objeto, capaz de gobernar sus vidas, y la de sus hijos, “Localizaban” en nuestro paciente, y en relación a “su enfermedad”, el “uso, abuso o dependencia” de drogas, la principal causa de sus frustraciones e impotencias, las que no estaban exceptuadas de interrogantes, de preguntas sin respuestas, que los confrontaba consigo mismo, con su propia concepción de la vida, con sus desaciertos, con el lugar que les habría sido dado a ocupar como padres de un hijo toxicómano.
Los hechos parecían demostrar que si algo ahí se presentaba más próximo a la idea de un “síntoma”, en un sentido más cercano al concepto Freudiano del mismo, no eran sino los efectos, las consecuencias del acto toxicómano enlazado a los padecimientos, e interrogantes de la familia: a quienes habían sido conducidos a solicitar algo de nosotros, a quienes parecían sostener la demanda de una “escucha”, de una palabra, de “un saber”, reparador de sus angustias, cuya causa era referida a la “adicción” de sus hijos. La “egosintonía toxicómana” sintonizaba muy bien con la angustia, el deseo y la desesperanza de ese otro.
¿Qué es lo que imposibilitaba a ese joven introducir su demanda, si la hubiera, a través de una vía distinta de la “actuación” tóxica? ¿Por qué esta estaría mediada por el Otro? ¿Qué es lo que estaba impedido en el nivel de la palabra, del lenguaje, para comunicar, para “denunciar” algo que irrumpía en su experiencia, como “un imposible de decir”, tanto para el sujeto como para el “Otro”.
Existen teorías tendientes a dar cuenta de estas cuestiones a través de una definición, de la “caracterización” de una cierta tipología, de un cierto “perfil”, por lo menos referidas al usuario “inepto”, que justificaban estos rasgos, tan sobresalientes, tan patognomónicos de la llamada “personalidad del toxicómano”, anclando, como determinación, como lugar de la causa, “sus raíces en un pasado mítico de la historia del sujeto”.
Decidí abandonar estos “preconceptos”, tan vigentes para la época, en la medida en que parecían inmovilizar una compleja gama de relaciones de estructura, de especial interés para los destinos de esa cura y los alcances de mi propuesta.
La primera cuestión era, ¿porque la droga había sido “objeto” de elección, ajeno a todo “determinismo psíquico” concepto al cual nos tenía acostumbrados la teoría Freudiana del “síntoma”? Un “objeto”, asociado a una práctica capaz de “mediar” en la comunicación de un mensaje cuya fuente de enunciación y sentido ignorábamos. La experiencia nos permitió demostrar que, “su elección”, la del toxicómano siempre estaba atada a lo “contingente” No agotaremos en este pasaje el análisis de esta pregunta, pero sí repararemos en una resultante: este “objeto” de filiación del toxicómano se mostraba “eficaz”, para señalar, para dejarnos indicado, que algo ahí, en la relación del sujeto con el mundo, se mostraba inconsistente, representado en la figura de ese “Otro” próximo, encarnado, que no parecía poder entender , las acuciantes necesidades que ocultaba su demanda puesta en acto.
La demanda de los padres que nos consultaban, no era sino “efecto”, consecuencia, de lo que este “acto” denunciaba, de algo que los confrontaba, con una historia velada por aquellos “pasajes oscuros” de la vida familiar, de hijos no deseados, de embarazos interrumpidos, de conflictos entre generaciones. Esta demanda del toxicómano se podría traducir como el resultado del “derrumbe de un ideal”, una “descreencia del mundo”, una “apelación” a la búsqueda de “un Otro”, al encuentro con alguna “verdad”, con una palabra a la que pudiera reconocerle alcance, sentido y por sobre todo que le garantice “legitimidad”.
Había podido observar también que estos pacientes recurrían a las drogas como un mecanismo para dar respuesta a su desconcierto a través de una tentativa de “emancipación” de un sistema de pautas y valores representados por un contexto tanto social como familiar: la toxicomanía, como “fuga”, como evasión de “una realidad” que se les tornaba intolerable, la “indiferencia” como respuesta a una escena que lo encadenaba a las ficciones de su entorno, y finalmente la “desconexión” como una forma de “ruptura” y a su vez de “poder”, de ejercicio de un dominio que le permitía situarse en un “lugar imposible” a ser controlado por el Otro. La toxicomanía, como “ruptura” y paradójicamente como “puente”, que arrojaba su demanda y su denuncia, irrumpiendo como testigo paradigmatico sobre el escenario del Otro.
Estas formas no sólo constituían, su “resistencia” en la relación con el Otro, como lugar de la alteridad, sino su principal avanzada, sus “fuerzas de asalto” sobre un mundo del cual “en apariencia” había decidido exiliarse: del universo del deseo y la perdida, del tener y no tener, del ser o no ser..
El “Otro encarnado”, en la figura de “un padre” o cualquiera de sus metáforas en el escenario del mundo, aparecía como su principal destinatario y “la droga” ese “producto”, ese significante, que proviene del Otro, que se construye, como “representación”, como fantasma de lo “monstruoso”, lo que está más allá del común de las cosas, de lo ordinario, de lo que esta ordenado, el objeto más eficaz, para sostener todo el alcance e impacto del venablo de su acto.
Es lo “inaudito” del acto toxicómano, que solo por intermedio de constituirse, como “causa” de la angustia y el deseo del Otro, le es dado por esta vía alcanzarlo, y poner al descubierto sus “inconsistencias”, como metáforas vivas de “figuras desvalorizadas de padres impotentes”
El paciente ejercía una suerte de “dominio” sobre la escena familiar y “esclavizaba” a los otros a la tesitura de sus actos. Los “desafiaba”, permanentemente con la imposibilidad de contener sus “actuaciones” y poner límite a la presencia de ese significante que lo nombra, ” la droga”, al mismo tiempo que los confrontaba, y se confrontaba con la búsqueda de sus “propios límites”, que siempre eran los del “Otro”, interpelado, “desquiziado” por la demanda del sujeto. El desafío, la transgresión, y la renegación de sus actos, constituían su modo de estar en el mundo y relacionarse con el Otro.
Cuando no se “culpabilizaban” por los propios errores en la crianza, la educación o la convivencia, siempre había algún argumento, por parte de los padres, tendiente a la justificación de sus actos y los de su hijo toxicómano: “la historia”, “la enfermedad de la adicción”, “la droga”, una causa siempre ajena, exterior, distante y exiliada de sí mismos. El toxicómano no había “enfermado” sino de “negación”, e “impunidad”, pero nunca de “indiferencia” sobre su acto.
Pude observar que la familia del toxicómano establecía un fuerte lazo de dependencia con el mismo, sometiéndose a la arbitraria “legalidad” que sus actos parecían imponer. Tales “actuaciones”, dominaban la escena donde los fantasmas del “abandono”, las “malas juntas”, la represión policial, la escalada en su carrera adictiva, o delictiva, o el miedo a la sobredosis letal, daban forma a “temores imaginarios” y reales, no ajenos ni exentos de los deseos reprimidos de los padres sobre una situación que los confrontaba a diario con la dificultad de dar respuesta a estos hechos que los atormentaban y sumían en la impotencia, la desesperanza y la desestima de sus hijos.
En los casos de padres de púberes o adolescentes, se hace evidente que cuando estos traen su queja, apropósito de que su hijo “hace lo que quiere con su vida y la de los otros”, de que no es posible frenar esa “practica mortífera” que llamamos toxicomanía, y espera de nosotros “una solución”, como terapeutas, a la condición toxicómana de su hijo. En estos casos no podemos menos que advertirle que es curioso y no menos contradictorio, el observar que un joven, pongamos para el caso, que no estudia ni trabaja, que no cuenta con ningún medio autónomo para sostenerse a sí mismo y que en todo depende de su padre, tenga tanto poder como para condenarse al ostracismo, o condenarlo a una condición de padre débil e impotente. ¿Qué le estaría impedido a este, de ser burlado, se “autorice” a poner “límite” a la impronta de ese goce toxicómano, y el acto del cual es objeto, cuando se hacía evidente que el joven en todo dependía de él? ¿ Qué es lo que hacía que este se vea obligado a “cargar” sobre sus espaldas con las consecuencias de aquello que ese hijo adolescente no terminaba de” hacerse cargo”, como se suele decir, renegando de toda responsabilidad sobre su acto? ¿Porque evitaría el peso y las consecuencias de los hechos sobre la vida de sus hijos? ¿Qué le conducía a protegerlos en el marco de tan injustificada impunidad? ¿Cuál era la lógica de que esa “demanda insatisfecha” sobre las actuaciones de sus hijos, pueda gozar de ser insatisfecha”, victimizándose como padre de su propia insatisfacción e impotencia, poniendo al toxicómano en posición “de ser siempre capaz de más”? ¿Dónde podía radicar el poder toxicómano sino en “la impotencia del padre”, en su debilidad, en su perdición, en su declinación? Perdición que no era sino su “perversión”, una “versión pervertida y perdida” de sí mismo frente a ese “lugar de lo imposible” que todo toxicómano, encarna. ¿No es la pregunta “radical” del toxicómano, y en ello va “el padre como objeto de su goce”, “saber” como este se enfrenta, se las arregla, con “lo imposible”, lugar en el cual el sujeto en su “condición toxicómana” se representa para el Otro? Habíamos podido corroborar que más allá de las bondades propias de la “elación tóxica” y de su producto, en ello radicaba “la esencia” del goce toxicómano.
Se hacía evidente por el estilo de la demanda, que ese joven necesitaba “un padre”, y estábamos aún muy lejos de ello. Si en algo podíamos ayudarlo es a comprender, como padre, esta fragante contradicción que lo conducía a un despropósito: “no poder ejercer “poder” sobre aquel que dependía enteramente de él” y que a pesar de ello, de toda su impotencia, el toxicómano lo seguía reclamando.
No estábamos como terapeutas o analistas para ser padres de sus hijos, no estábamos a tal punto “pervertidos” en nuestra práctica, pero era eso lo que se esperaba de nosotros; que “cargáramos”, como lo habían hecho con sus hijos, con aquello que ellos no podían, a esta altura, “hacerse cargo” como padres. Esas “transferencias” acompañaban muchas veces el pedido de tratamiento, dirigido al terapeuta o a la institución como “depositarios” finales de sus hijos.
Debíamos ayudarles a comprender que no hay “un padre universal”, “ni ideal”, al cual ellos puedan “recurrir” como modelo, el toxicómano ya se había encargado de desmentirlo; y si lo hay, lo hay “en particular”: es “ese padre” y solo “ese padre”, que ellos “puedan ser”, esa “particularidad de existencia paterna” que ellos debían poner al descubierto en una nueva relación con sus hijos. En eso podíamos conducirnos en su ayuda.
Que si ellos nos “suponían un saber” sobre sus hijos, ellos, sus hijos, lo desuponian, y quizás en eso tengan algo de razón, lo que no deben desuponer, es “el saber sobre la existencia de ese padre real”. Esta “desuposición” se convertiría en una “desposeción” en cuanto a su lugar y a una “deposición” escatológica sobre la figura de los mismos.
Debían suponerle, a sus hijos, “un saber”, si se quiere, sobre el “goce”, como padecimiento, que los apartara de toda dependencia de su objeto. Un modo de lanzarse a la búsqueda de “los límites del Otro”, porque para el toxicómano “el límite”, sus propios límites, siempre son los límites del Otro, el único capaz de poner al descubierto su falta, y como consecuencia “debilitar” y hacer declinar toda “la potencia” denunciante de su acto, que es también “un acto de fe, de esperanza, en el Otro
Esta clínica del toxicómano, por la vía de la demanda y la angustia del Otro, no era sino “una clínica” que no habría de ser sin consecuencias para la posición del sujeto, en su condición toxicómana, y los destinos de la identificación. El “sujeto” de esa operación no era sino “el deseo del padre” que en un franco reconocimiento de las fronteras de su ser y de sus propios límites, era capaz de descubrirse como sujeto burlado , gozado y “sujetado” por la condición toxicómana. Renegando de este lugar, introducía, por el sesgo de su acto toda la dimensión de la “presencia” del Otro. La toxicomanía no era tanto lo que nombraba “la patología del acto” de sus hijos, como el “acto” que ponía al descubierto el “phatos paterno” y su inevitable declinación.
Cuando el ideal último es “la satisfacción por la satisfacción misma”, esto denuncia un cierto decaimiento del ser, que va mucho más allá de cualquier división subjetiva, es la dimensión del “sentido del ser”. Es por identificación con ese “significante soporte”, que soporta y lo soporta hasta lo “insoportable”, que proviene del Otro, la “droga” y sus efectos de discurso, donde el toxicómano opera su cierre, que esta vez no hace solo a la problemática de la complejidad del deseo y la vida sexual , sino fundamentalmente una tentativa incompleta de “solución” como respuesta a las “inconsistencias” del mundo de los Otros, el decaimiento de un ideal y la obsolescencia de sus discursos.
Ahí donde nada puede faltar, y todo está permitido, donde ya nada es reprimido, ni sustituido como “síntoma” o sublimación, el objeto en el reino de la necesidad esta llamado tanto a su función replicante de goce, como a la búsqueda de la dimensión del Otro para la recuperación de “un deseo” y su sentido de ser en el mundo.
Ese “artificio” de amor que es la “transferencia” en la teoría psicoanalítica nos permitía establecer un fuerte lazo con los padres quienes nos suponían un saber, sobre el destino de sus hijos como toxicómanos. El “amor” asociado a la esperanza y a la convicción de que podían encontrar una ayuda, convivía muchas veces con el “odio”, esa otra cara del amor, y la desesperanza de quien como “saber” lo desuponia: y que en esencia definía el carácter “patognomónico” de la relación del toxicómano con el Otro, de quien nada o muy poco podía esperar.
Era por la vía de “la demanda del Otro”, de ese pedido de ayuda desesperado, que debíamos alcanzarlo. Mudar el odio en amor, la desesperanza en espera, para suponernos “un saber” sobre “un goce otro”, un escenario diferente, al que le había introducido su condición toxicómana.
Cuando insistimos en la idea de ese padre que va de lo particular de su dolor a “lo posible”, ese capaz de recuperar, su legitimidad, su poder, y su capacidad de goce, en relación a ese “ser padre”, capaz de romper con sus ataduras y dependencias, se habrían creado las condiciones para que el toxicómano pudiera advertir en su propia experiencia, como marca de ese “supuesto saber” que encarnábamos, que “alguien ahí” había podido escuchar “otra cosa”, de lo que siempre se suponía esperar.
Ya no era el efecto de un discurso oficial y hegemónico sobre las drogas y su toxicómano, lo que había cambiado la vida de sus padres, en la mirada que ellos esta vez tenían sobre las actuaciones de sus hijos. El toxicómano empezaba a entender que podía esperar algo de nosotros, en esa paciente espera; que ya no era objeto de ninguna encubierta demanda, sobre la necesidad, obligada de un tratamiento, sino la oportunidad, esta vez de “ hacer una nueva elección”, desde una posición, si bien “desesperante”, no menos “asintomática”, pero más “autárquica” en cuanto a su deseo. Era bajo los efectos de la transferencia de sus padres con nuestra propuesta, y el lugar que nos fue dado ocupar, que sus hijos podían esperar algo de nosotros y por supuesto, no menos, nosotros de la figura de sus hijos en su condición toxicómana.
Ya no se trataba de “una clínica desde el psicoanálisis”, como cosmovisión, como lugar de la teoría, para comprender y concluir sobre esa demanda y lo que esta venía a poner al descubierto, sino “un psicoanálisis desde la clínica”, fundado en la experiencia de su práctica o mejor “un psicoanálisis, también “sobre la clínica”, una “metaclinica”, un más acá o más allá de la experiencia, y sus dispositivos, una necesaria revisión sobre los marcos conceptuales pero fundamentalmente “metodológicos” de nuestra práctica. Por alguna vía estábamos conducidos, como había ocurrido con sus padres y la “paternidad”, a ser “el analista que podíamos ser”, no había lugar, en aquellos años,( finales de la dictadura y principio de la democracia), ni “representación”, en que referenciarse, para un psicoanálisis totalmente ajeno y excluido de este campo, que “la transferencia” con el recorrido de “la historia de una práctica”, cuyo quehacer era su permanente testimonio.
Toda toxicomanía estaba “subordinada” a “otra dependencia”, una dependencia “secundaria y necesaria”, “suplementaria” de la condición toxicómana. No sabíamos muy bien si su “elección” por las drogas, no era un modo de desvinculación, de ruptura de un lazo, de “esquizia” con otras dependencias de mayores consecuencias, quizás más “toxicas”, que las que podíamos suponer para la vida del sujeto como práctica exógama o de ruptura. O bien, por el contrario, una relación necesaria, “una dependencia obligada”, una fuerte vocación endógama y adictogena con su entorno, para poder sostener su práctica, aquella que exiliada del mundo de los otros, y encallada en su aislamiento, podía en modo alguno sostener su destino.
De todos modos, sea como fuere, “esta dependencia”, que lo subordinaba al otro, “supervivencia” necesaria de su práctica, había hecho síntoma de su acto, en una “estructura de discurso” o “sujeto de la adicción”, como lo llamábamos, soporte y sostén de la vida toxicómana. En este sentido se habría una puerta para un “segamiento” que no sería sin consecuencias para nuestro “futuro paciente”, para su grupo familiar, o quien ahí lo referenciara, para los destinos de esa cura.
Ese “sujeto de la adicción” “sujeto soporte” de la “representación”, de esa práctica y su acto, capaz de soportarlo todo, hasta lo insoportable, era aquel con quien nuestro toxicómano mantenía su “mayor dependencia” tanto en el plano de los afectos, como en función de la satisfacción de su más elementales necesidades, y como tal quien ostentaba un “poder real”, aunque así no lo ejercía, sobre los destinos del sujeto. Si nuestro toxicómano por alguna vía apelaba a “esta dependencia”, como auxilio, como llamado a la presencia del Otro, capaz de acotar el padecimiento de su goce, no era sino porque reconocía en él la “capacidad” para liberarlo de sus ataduras, de una suerte de “cárcel del ser”, lugar que muy bien “identificaba”, y a su vez “desestimaba” por su condición de toxicómano. Es este sujeto que nominamos “de la adicción”, el que estaba llamado a sostener su demanda, la propia y la de su toxicómano.
El acto toxico, que siempre tenía la forma de “lo mostrativo” no operaba sino como “llamado”, segamiento y “fuente de interpretación” de toda “sujeción” “dependencia” o extravío del Otro. Este “sujeto de la adicción” “sujetado” por sus propias “dependencias” y las de su toxicómano, no era sino semblante y escenario de “poder”, por la sola razón de que en su “especular” dependencia del sujeto, era el único capaz de denunciar, y poner en acto su “falta”, la otra cara del poder toxicómano, las miserias de su existencia, alienada en la dependencia, la condena, declinación y decadencia del Otro, en su más radical sentido.
El toxicómano no se sostenía, ni en su goce toxico, ni en sus rasgos identitarios, ni en su acto como modo de estar en el mundo, sino en “esa otra dependencia” ajena a la de su objeto, de la cual también era “su producto”. Si algo podíamos concluir es que en nuestra experiencia, no hay toxicómano aislado, el ostracismo autista no es más que un semblante.
Paradójicamente “la angustia del padre”, y sus “metáforas”, no era sino el costado débil, y subrayo, por todo lo anterior, “en apariencia”, donde el usuario recreaba mediado por la presencia de ese “objeto”, su práctica, su acto, y todo su poder, con aquellos mismos recursos, que habían acompañado los más duros momentos de su vida familiar: el “autoritarismo”, devenido en violencia, como fuente de poder independizado de todo concepto y reconocimiento de “autoridad”. La “falta de amor” devenida en indiferencia, muchas veces velada por conductas y sentimientos “reactivos”. La “sexualización” (seducción) de los vínculos más primarios, el rechazo afectivo o el abandono real, convivían con la mentira, la transgresión, el engaño o la “fabulación de encuentros” que no hacían más que “caricaturizar” una constante de la historia familiar, siendo como padres, “burlados” “objetos” de su demanda de goce.
La “tiranía” de sus vínculos para con otros miembros de la familia, el aparente “desamor” hacia sus padres, que siempre denunciaba una queja, la “desexualización” como “relación sublimatoria” con “el objeto” como significante de un nuevo estilo de vida, en rechazo de toda otra jerarquización, y pluralidad de elección sexual, el goce autoerotico, el ostracismo autista, convivían con la “indiferencia afectiva” y el abandono real. La mentira y el engaño, la mostración como mensaje y el ocultamiento no eran sino rasgos patognomónicos de su ser.
Nuestro toxicómano no era más que un reflejo vívido y encarnado de los “efectos” de su entorno y que a merced de su “objeto”, la droga, y su práctica, la toxicomanía, encontraba, por mediación de lo que esta venía aquí a representar, como significante del Otro, el “don” de una “identidad”, ostentadora de un supuesto “poder real” sobre “las dependencias” del otro, que no hacía más que enmascarar toda su impotencia de ser.
Había podido observar la relación de dominio que el toxicómano ejercía sobre su entorno y la dependencia que el grupo familiar establecía con el mismo. Los padres aparecían “impedidos”, en algunos casos “sometidos”, y siempre temerosos por la consecuencia de sus actos, o los efectos de cualquier “decisión” sobre la responsabilidad de los mismos en relación a la suerte de sus hijos. Algo debían hacer, pero no advertían finalmente de que se trataba. Podían escúcharlos pero desafortunadamente no los comprendían, y lo que comprendían era demasiado precipitado para ellos, en cuanto a lo que podían cambiar frente a las actuaciones de sus hijos. El toxicómano no habría hecho tanto de sí mismo como del otro el verdadero esclavo de su falta.
¿Cuál era el alcance de ese “poder” del toxicómano, sobre las “dependencias del otro”, al punto de conducir a tales consecuencias? Cuando algunos de los familiares o allegados al toxicómano, se preguntaba a propósito de alguna causa que justificara lo “inútil” de esa experiencia que conducía al paciente a su “autodestrucción”, no dejaba de reconocerles, si solo de la “elación toxica” se trataba, su “inutilidad”, aunque siempre podía reportarle beneficios a su condición sexuada ; lo que alguien parafraseo como “el goce del idiota”. Pero ese “objeto” ,la droga, como “significante del Otro”, revestía, un poder real , para quién se propusiera como su aliado, una suerte de “filiación”, de “sociedad” que reportaba grandes “utilidades” sin evadir los “impuestos”, que siempre debían pagar tanto nuestro toxicómano, como quien quisiera beneficiarse de ello. Esta no es la fase del goce “idiota” del toxicómano, sino la de su “canalla”, para quien se precie o desprecie por ello.
De lo que se trataba en principio era de comprender que ese “objeto”, ese significante de la “producción” del toxicómano, era” útil” para algo, y desde luego, había siempre alguna buena razón para ello., al servicio de su toxicomanía y de los desvelos de “la adicción del Otro”.
“Una cierta toma de conciencia del problema” en intención, apoyada en la aceptación de la “enfermedad”, y como consecuencia su motivación para un pedido de ayuda, se constituía apelando a la necesidad de un tratamiento de orden médico o socioterapico más algún tipo de intervención sobre la necesidad de una mayor “comunicación”, que coadyuve a la comprensión y entendimiento del problema por parte de familiares y allegados. Este era el modelo a que nos tenían acostumbrados las instituciones de la época.
Este planteo tan simplificado en su formulación me parecía difícil de sostener si reparábamos en sus resultados. Engañoso en principio, porque el “orden médico” muy poco podía hacer de ese fenómeno de palabras (o mejor de sin palabras) en el escenario de la “adicción del sujeto” tal como lo hemos presentado, más allá de su pertinencia clínico- toxicológica. Las intervenciones en el plano psicoterápico individual, de abordaje grupal o de “comunidad terapéutica” dejaban mucho que desear frente a las resistencias del atribulado paciente; y seguidamente porque la llamada “necesidad de comunicación”, de “diálogo”, aparecía afectaba de un cierto “voluntarismo” que tarde o temprano terminaría frustrando “esas buenas intenciones”. La llamada “comunicación familiar”, “el diálogo entre padres e hijos”, no significaba “un punto de partida” sino algo a ser alcanzado, un difícil punto de llegada, “ajeno, a mi juicio, a todo ejercicio, practica o “entrenamiento” para la “comunicación” o el trabajo psicoterapéutico sobre los vínculos.
“Un punto de encuentro” por un camino diferente, esto es lo que nos proponíamos, en el marco de una experiencia, con un referente propio: el psicoanálisis.
El “voluntarismo” que animaba la necesidad de dialogo y comprensión entre padres e hijos y la supuesta “comunicación” no era suficiente para ejercer algún dominio, control o neutralización del “objeto”, que definiría toda una posición muy particular del toxicómano en su relación con el Otro.
No se trataba sino de destituir, el lugar y poder de la identificación de poner en crisis, de “dejar caer” ese rasgo identitario del sujeto, toda una “contra institución cultural”, un “contra discurso ideologizado”, un modo de ser, de relacionarse con el mundo de los objetos y de los otros, lugar desde el cual el usuario parecía dominar toda la “escena”.
No por otra causa sus padres, apelaban por ese camino a mi encuentro, como los portadores de un mensaje que curiosamente siempre encerraba una “encubierta” demanda de sus hijos desde su condición toxicómana. Era el “otro” quien estaba llamado a pedir por él, y no era sino ese mismo “otro” quien los conducía por el sesgo de su “síntoma”, a nuestro encuentro, y crear las condiciones bajo transferencia para los destinos de esa cura.
Había podido observar la vivencia de “pérdida” que esos padres traían a mi consulta; un “hijo se había perdido” algo lo había conducido a su “perdición”, debían encausar su búsqueda, no se trataba sino de una demanda de ayuda perentoria, muchas veces desesperada, movidos en todos los casos por urgencias que no siempre se justificaban, frente a una “problemática” que muchas veces llevaba años de ser replicada, negada y resistente a concientizar y como consecuencia a resolver.
No me propuse sino “orientarlos” en esa travesía, en conducirlos a una cita que cada uno, en la singularidad de su propia experiencia, propiciaría con ese hijo, una cita con ellos mismos, un encuentro con ese “difícil ejercicio” de ser padres, de un hijo toxicómano.
Lo que impedía este “encuentro” radicaba en una tentativa de negación, esclavizados por sus propios “dictadores internos” y confrontados con la dura denuncia en acto que las actuaciones de sus hijos ponían al descubierto. No veían en el mismo más que una caricatura hipertrofiada de sí mismos. No sintiéndose muchas veces autorizados en su palabra, la pesada carga de la culpa convivía con la negación maníaca de sus actos y el temor por sus consecuencias. El acto del toxicómano sostenía toda su eficacia en esta dimensión culpógena e impotentizada del “otro”.
Un ser “extraño, diferente, emancipado en apariencia de los frágiles ideales de su entorno no encontraba sino en su “marginalidad”, en “ese margen” propiciado por el “discurso social”, el burdo espejo, el fiel reflejo, de su impotencia de ser para el Otro, dentro de un universo “consumista” donde las “adicciones” ya no eran la excepción, sino la regla
Supuse que se trataba ahí de una compleja estructura de discurso. Todo parecía demostrarnos que entre la posición del decir de los padres y la de sus hijos, existía una clara identificación que bajo la forma de una especular dependencia enajenaban a la presencia y función de ese “objeto”, “la droga y toda su polisemia significante, tanto uno como otro, su propia condición de sujeto. Imaginaba esta “estructura”, en la cual el toxicómano sostenía su acto, dentro de un esquema lo suficientemente mostrativo representado en sus extremos por dos funciones: el deseo y la angustia del Otro en oposición y dependencia del acto toxicómano.
Imaginé que para producir “un corte” en ese segmento del “espejo” debería privilegiar algún lugar para su segamiento. Y este llevaba el nombre de la “angustia del Otro”, algo ahí, y a causa del toxicómano, había hecho “síntoma” de su acto en el “otro” y promotor de su demanda.
Si la “toxicomanía” no era sino el resultado de la “identificación” a un objeto, significante, que proveniente del Otro le aportaba su “nombre”, este parecía cumplir una función “soporte”, como todo significante, asociado a la identificación. Algo así como una sólida razón “identitaria”, que ocultaba la verdadera fragilidad de su ser y que configuraba un camino posible al encuentro de alguna “otra verdad”.
¿Qué es lo que estaba impedido para esos padres, sino ese acto de “desenmascaramiento”, producto de sus propias dependencias, esas mismas que impedían poner en crisis un acumulado “especular” de representaciones en los cuales el toxicómano no solo sostenía su acto sino todo el alcance de su poder sobre el Otro?
Empecé a entender el origen de esa imposibilidad. No había pedagogía capaz de atravesar con su acto la dimensión de este “fantasma”, no se podía pedir tanto por el sesgo de la razón. Había observado que las “resistencias” de los padres no diferían de aquellas que tanto condenaban en sus hijos.
A esa altura ya había tomado conciencia de que me había propuesto operar sobre una “epidermis” demasiado sensible, pero sabía que contaba con un aliado y que ésta era la demanda que “bajo transferencia” los conducía a mi encuentro. Solo nos restaba saber hacer con ello.
Advertí que responder a la demanda, obligando con algún artificio, por alguna vía a sus hijos a un tratamiento, no era más que aliarme con los argumentos que estos traían y en consecuencia confrontarme con el mismo fracaso. No se trataba sino de otra cosa. No había otro camino que denunciar, que no podían esperarlo todo del “otro”, sea el terapeuta, la institución, o cualquier respuesta de orden medico; y atravesar, los fantasmas, que parecían sobrellevar, por la sola condición de ser padres de un hijo toxicómano.
Tomé conciencia que no era sino por esa vía, que podía “orientarlos” en su búsqueda, en el marco de ese dispositivo, de ese espacio que habíamos creado para poder escucharlos, desde otro lugar al que ellos estaban acostumbrados, para poder atender cualquier tipo de demanda que podían acercarnos en cuanto a las necesidades, vinculadas a sus hijos, siempre que estos se veían afectados por una dependencia.
Sabía que los reclamos de estos padres, encerraban una masiva demanda de “soluciones y respuestas” sobre la salud de sus hijos” dirigidas a quien “se suponía” un saber, no parecían advertidos que el sentido de esa demanda no podía tener otro destino que la frustración. Mi objetivo final era hacerles comprender, que lo que estos podían encontrar como” respuesta” no era más que una “pregunta”, esta vez dirigida a ellos mismos.
. Sólo la convicción, la entrega y la firmeza con que procuraba acompañar mis intervenciones, me permitieron atravesar las resistencias y confrontarlos con “la propia realidad de los hechos”, que acompañaban tanto padecimiento. “El sufrimiento es un hecho” nos dice Lacan en uno de sus últimos seminarios “No hay sujeto más que el de un decir”,”…no hay “hecho” más que cuando el hecho es dicho”, “…lo que del “hecho” no puede decirse, es designado siempre en el decir, por su falta y esa es la verdad.” Un modo de desandar los caminos de la debilidad, la impotencia y las propias “dependencias” frente a los hechos, en lo que ahí “no estaba dicho”, lo inconsciente, que sostenía su demanda. No hacía sino confrontarlos con la convicción de un saber: que el universo de preguntas que traían a mi encuentro ya tenían su respuesta en cada uno de ellos mismos. Les advertía que no se prestasen a engaño que estaban demasiado “bien orientados” en sus convicciones y que quizás esto mismo constituía el principal “obstáculo” la principal resistencia al encuentro con “otra verdad”, sobre sus hijos, pero fundamentalmente sobre ellos mismos como padres, y el modo en cómo debían encarar los problemas que ahí se proponían.
Mi intención era “desorientarlos”, abrir una pregunta, sobre muchos de sus preconceptos y prejuicios, sobre el camino que habían emprendido, en sus convicciones, convencido de que el sesgo de la verdad los sorprendería en lo más íntimo de cada experiencia, de cada historia, en el acto mismo de liberación de las ataduras de la angustia frente a lo que no podían comprender o aceptar de sí mismos. Les invitaba a un acuerdo, a un trabajo “sin concesiones”, quizás tan difícil como lo que ellos podían suponer habrían de emprender, esta vez, en el “encuentro” con sus hijos.
Debían saberlo, si la realidad de la “asistencia” de un paciente toxicómano presentaba las dificultades que ellos intuían, que muchos conocían, frente al fracaso de anteriores tratamientos, y también podían descubrirlo por la difícil relación con sus hijos, no presentaba menor desafío la labor que emprendían en el encuentro con nuestra “propuesta”, con ese espacio de escucha y reflexión. Esta vez no se trataba sino de sus dependencias, sus propias “adicciones”, ese “imposible de decir” que ocultaba sus propios miedos, aquellos que sentían en la relación con sus hijos, y por sobre todo con las dificultades en el manejo de los “propios límites”. ¿No hablaban acaso del mismo modo en cómo el toxicómano en muchos casos traía su desconcierto frente a la tiranía compulsiva de esa “práctica”, y de su “objeto”, la droga, ese significante que no admitía “sustitución”, que “producían”, y reproducían a diario dejando ahí la impronta de la “repetición”, de un goce imposible de acotar o detener, que siempre dejaba un resto, que no cesaba de insistir, hasta cuando en ello les iba la vida, aunque no alcanzaran la muerte? De eso también se trataba con ellos, pero lo que se repetía era “otra cosa”. No habían hecho del toxicómano, de ese hijo, sino “la causa”, del dolor, la desesperanza, la debilidad y la impotencia de ser, lo que no advertían es hasta donde habían contribuido para ello. El toxicómano hacía de la droga su “producto”, como ellos lo hacían de sus hijos, como objetos, en su condición de toxicómanos. Complejas “producciones” que debíamos evitar se sigan “reproduciendo”. Ora, sus padres, ora el toxicómano, debían “deproducirse”, si me permiten esta expresión, hasta alcanzar “otra verdad”, tanto para el “sujeto de la demanda” como para su toxicómano y no menos para nosotros mismos. De esta “deproducción”, de esa “deconstrucción”, en cuanto a nuestra practica hablaremos más adelante. Solo era necesario poder escucharlos, “ser pacientes” con nosotros mismos y sobre todo, que no nos domine la “perentoriedad” de respuesta y urgencias que siempre acompañaban sus demandas”
Pues bien, nos encontrábamos en el comienzo, habían llegado a mi encuentro y estaba dispuesto a atender, a escuchar la otra cara de su demanda. Si bien el “toxicómano” había resistido la consulta, ellos estaban allí y había una muy buena razón para ello, no se trataba sino de ponernos a trabajar.
Sabían que no podían eludir este compromiso, que “sólo ellos podían enfrentar “la realidad de los hechos”, “pero no solos”, que esta travesía que emprendíamos bajo la denominación de “un proceso de orientación” quizás podía conducirlos a un “encuentro ”..
La experiencia demostró que muchos jóvenes, cuyos padres habían transitado este “proceso”, llegaban a la consulta presentando una más clara disposición al tratamiento, si se quiere menos “asintomáticos” y que en mucho, dependía del proceso que sus padres habían transitado, en el marco de nuestra experiencia, esa que llamábamos “grupos de orientación”, con un fuerte sesgo en la ética y fundamentos del psicoanálisis. Quiero destacar que no eran solo los padres quienes acercaban su “demanda de ayuda”, sino en muchos casos otros allegados al toxicómano que mantenían algún tipo de “lazo” o “dependencia” con el mismo.
Las cosas no estaban como entonces, nos habíamos encontrado con nuestro “supuesto” y porque no, esperado “paciente”, a veces los procesos eran una cuestión de semanas o de días, otras eran meses, pero en todos los casos algo los había conducido hasta nosotros; ahora debíamos “escucharlo” y finalmente resolver.
Ya estaba ahí, no tanto para ser interrogado como para interrogarnos. “Agente” activo de la angustia del “Otro”, desde la familia pasando por las instituciones de la salud, de la justicia, de la educación, del trabajo, de la empresa, del estado, y la comunidad, encarnando “el objeto” de la demanda de todos aquellos que las representan: padres, hijos, hermanos, esposos, docentes, trabajadores sociales, jueces, funcionarios, terapeutas, etc, trayendo un pedido de ayuda, sobre “la angustia del sujeto de la demanda y su toxicómano”. .
Dijimos, el “significante” de las toxicomanías, productor de efectos de significados: como el significante del goce, de la corrupción o de la muerte, de lo que no siempre se puede decir, de lo que no se quiere escuchar, de lo que no se deja curar, de lo indomesticable de la pulsión, de lo prohibido y su transgresión, de la ciencia, del bien y del mal, de lo monstruoso, del horror ontológico, de la pérdida del deseo y de la angustia, de la banalidad del goce, de lo imposible, de la declinación, y descreencia del Otro, de los abismos del sentido, de los agujeros del saber y del poder, de la incertidumbre, y la lista solo tendrá sus límites en la más audaz imaginación. Para el toxicómano su toxicomanía no dice más que lo que se predica de ello. Es el sujeto alienado en una “predicación” que le es ajena, pero en tanto “ajenidad” lo constituye. No es sujeto pasivo, en tanto el hace a su “producto”, ese mismo que lo nombra, con los significantes del Otro, con el estatuto que esa representación tiene para el mundo de los otros y la cultura a la cual pertenece.
Ese significante y su significado hacen a la “servidumbre” de una época, como “signos” atrapados en su diacronía. Como la histeria, los toxicómanos de ayer no son los de hoy. Las toxicomanías en los finales del siglo XIX y principios del XX, eran un fenómeno de elites, en la segunda mitad de la centuria pasada fue subversivo, contestatario, y contracultural, en nuestro siglo es “caricatura”, puro semblante de goce, vacío, banalidad del ser y repetición, no más que ello. Es el sujeto a la deriva en el océano de los “tecnogoces” de la modernidad, anclado a ese significante, que como todo significante, no es más que su soporte privado de su nombre. Hoy las adicciones se han generalizado, no son más un mal de la época, sino el semblante de la modernidad, pero la más paradigmática de ellas, la toxicomanía aún conserva su alcance, no tanto o tan solo en su valor de “ruptura”, como de penetración, de irrupción, sobre el escenario del Otro, no solo para denunciar su declinación, su ausencia, la caída de un ideal, sino lo que su “llamado” ya no puede callar…
Algo se repetía del discurso de aquellos padres, sujetos al sufrimiento, pero no se reproducía igual, un lugar se había abierto y lo conducía a nuestro encuentro y el “objeto” parecía disponerse a ser entregado, pero no sin reservas, a cambio de ser escuchados, de una palabra que restituya el sentido de su presencia ante nosotros, de los padecimientos reales de su historia, pero fundamentalmente, aquel que pueda escuchar “otra cosa”, de lo que estaban acostumbrados. Un “ser de palabra”, lo más liberado posible de toda dependencia, por sobre todo “desprejuiciado” y respetuoso de los deseos del sujeto, de un estilo de vida que creía haber elegido con libertad. Algo no parecía funcionar tan bien como antes, porque la esencia de ese “objeto” como la de todo objeto del goce está destinada, a su insatisfacción, a su fracaso, a mostrar su incompletud, a denunciar su límite. Una palabra, un “saber” capaz de desanudar la prisión de su ser, el dolor de “estar vivo”, un significante arrojado como puente exógamo sobre el abismo de la relación de amor con su “objeto”, como “canción maternal que deambula alucinándolo frente a la ausencia de su cuerpo”, una escucha, una voz que lo orientará al encuentro con el “Otro”, con alguien capaz de introducir ahí “lo diferente”, que lo conciliara con su ser, que lo reencontrase, con su deseo, con el ejercicio de su libertad , la libertad de poder elegir frente a lo “indecidible” del goce. Una suerte de “democracia republicana del psiquismo”, que lo libere de la tiranía de su “objeto” de la servidumbre del “Otro”; sucesivas y replicantes “elecciones”, que gobiernen su destino. Dueño de una vida que justifique su sentido de estar en el mundo, una empresa que por momentos nos parecía imposible, tan imposible como para el sujeto, sumido en la desestimación y la descreencia, alcanzar la verdadera dimensión del Otro. No se trataba sino de “una nueva elección”, y no estábamos ahí sino dispuestos para acompañar su camino.


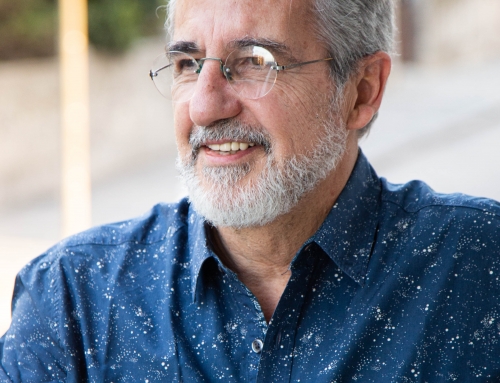
Deja tu comentario